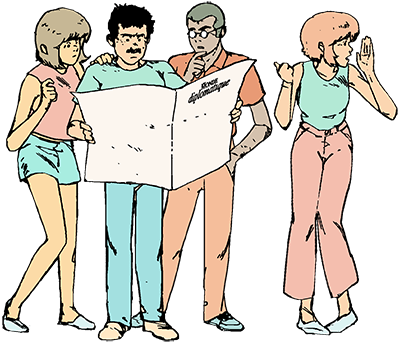¿Quién fue Salvador Allende? ¿Solamente un estadista ejemplar que pagó con su vida su empeño por imponer en Chile una profunda transformación social y resguardar su independencia económica? Creo poder dar respuesta a estos interrogantes exponiendo mi verdad sobre el personaje.
Por ser un gran lector de biografías, en particular de gobernantes del pasado, como también de conductores de hombres más actuales, puedo afirmar que los avatares de la existencia de esos individuos ‒más allá de su acción meramente política‒ forman parte de su legado a la posteridad y constituyen un elemento esencial para entenderlos. Por algo las obras de los grandes biógrafos del siglo XX (Emil Ludwig, Stefan Sweig, André Maurois, entre otros) abordan con lujo de detalles la vida privada de sus héroes.
Con razón el filosofo francés Blaise Pascal, refiriéndose a las profundas consecuencias que los amores de Cleopatra, reina de Egipto, con Julio César y Marco Antonio tuvieron para el Imperio Romano, y por ende para el mundo civilizado, llegó a afirmar: “Si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, toda la faz de la tierra habría cambiado”. Quería decir que, de no haber sido la sucesora de los faraones una mujer hermosa, la historia de Roma no habría sido la misma. ¿Y cómo no recordar la turbulenta trayectoria conyugal de Enrique VIII, “el rey Barba Azul”, que en el siglo XVI impuso al pueblo británico una nueva religión para poder casarse con Ana Bolena, rompiendo para siempre con la Iglesia Católica?
Ahora bien, en Estados Unidos hay un personaje casi actual: el Presidente John Fitzgerald Kennedy, que se afirma padecía de obsesión sexual, hizo muy desdichada a su mujer y tuvo sonados amores, siendo Marilyn Monroe su conquista más famosa. Ello no le impidió ser uno de los presidentes más destacados de esa potencia y haber resuelto una crisis internacional gravísima, salvando tal vez al planeta de una conflagración atómica.
Y en nuestro país, aún se recuerda el destino singular de don Arturo Alessandri Palma, en cuya biografía titulada “Alessandri, agitador y demoledor, cincuenta años de vida política de Chile”, Ricardo Donoso nada omite de la agitada vida privada del gran líder político ‒según él descendiente de titiriteros italianos‒, y al que se le atribuían numerosísimas amantes, al punto que murió en brazos de una de ellas, y que afirmaba: "Para política y para mujeres nunca falta plata".
Y en este mismo orden de ideas, son muy interesantes los estudios del Dr. Gregorio Marañón, pues analiza psicológicamente a sus personajes, entre los que destaca: “Tiberio. Historia de un resentimiento”, que alude al rencor del futuro emperador contra Livia, su madre, que lo abandonó muy niño para casarse con el Emperador Augusto. Dar a conocer la vida privada de los grandes hombres, sin eludir ningún aspecto por escabroso que sea, siempre ha interesado a los especialistas. ¿Cuál ha sido la razón de ese interés?
Demos la palabra el profesor César Chaparro Gómez, que opina sobre la labor del autor español: “Para entender los hechos históricos, Marañón analiza al protagonista de los mismos. Estudia y trata de comprender al ser humano. En una palabra, se interesa por el hombre, por el hombre total (…): con sus creencias, pensamientos y sentimientos, con sus ilusiones, ambiciones, pasiones y frustraciones; (…) en la convicción de que (…) todo ello es lo que hace que todos y cada uno de los individuos actúen, en cada momento, de un modo concreto y determinado.”
Y refiriéndome a Salvador Allende, comprendo que para las generaciones actuales de chilenos, que lo han conocido exclusivamente de oídas, o por fotografías, filmes u otros testimonios, es un personaje histórico y un símbolo, un superhombre que está más allá de las flaquezas y debilidades del común de los mortales, y que no está lejos de encarnar post mortem las virtudes privativas del Ser Supremo: ser infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente sabio.
Y Salvador Allende ha adquirido además una enorme estatura planetaria que yo palpo aquí en Paris a diario; por ejemplo, cuando tomo taxis, cuyos choferes suelen ser argelinos o africanos, si entablo un dialogo con ellos y les digo que soy de Chile, muy a menudo exclaman: “¡Salvador Alende!”. Ha pasado entonces a ser uno de los colosos del siglo XX, dotado de una autoridad moral inobjetable.
Pero nadie nace superhombre, y Salvador Allende no fue una excepción a esta regla; mi propósito es hablar de él como de una persona común y corriente, como de un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y defectos, el Allende que yo conocí y que amó apasionadamente la vida y todos los agrados y placeres que ofrece.
Lo traté mucho, desde mi adolescencia, por su estrecha amistad con mi padre, Miguel Labarca Labarca; yo no le decía tío como mi hermano menor, sino doctor; llamaba casi todos los días temprano a nuestra casa, y cuando yo contestaba el teléfono su frase era siempre la misma: “Miguel padre, por favor”; “un momento, doctor”, era mi respuesta.
Alternar con él era muy estimulante: alegre, bromista, dicharachero; con una extraordinaria agilidad mental, rebozaba vitalidad y optimismo; humor parejo, frases cortas, una cierta firmeza en la expresión breve; un empaque que hacía pensar en un gallo de pelea; una gran dignidad pero sin estrépito ni exageración. Una sonrisa cordial, labios semicubiertos por el bigote que con el tiempo fue encaneciendo, poca distancia entre la boca y la barbilla, pero a menudo alzaba el mentón proyectando la cabeza hacia atrás, confirmando el famoso dicho inglés “¡chin up!”, que significa no arredrarse ante la adversidad, como quien dice: ¡Al mal tiempo, buena cara! Muy derecho y bien plantado, con el tórax siempre enhiesto, de estatura mediana, más bien cuadrado, despedía una especie de energía corporal, como si estuviera siempre dispuesto a ponerse en movimiento. Recuerdo bien sus manos que no eran las finas de un artista, sino más bien robustas, carnosas, algo pecosas y evocaban un poco las zarpas de un león. Eran las manos de un hombre de acción.
Por mi parte, lo frecuenté íntimamente cuando fui secretario suyo ad-honorem en el Senado, en dos periodos distintos. Tenía un equipo de secretarios. En los años sesenta yo iba en las tardes a cooperar con sus demás colaboradores, después de mi trabajo como abogado en un servicio público, por lo que lo veía a diario y había establecido con él una relación muy estrecha y cordial. Recuerdo que en la campaña del 64, en un momento dado lo proclamaban en el barrio Estación Central, con una gran concentración en el gimnasio del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado. Dado que el líder sabía muy poco de esa universidad, fui a pedirle información a mi tío Santiago Labarca, ex rector de ese plantel, que me dictó un memorándum con la información esencial y una serie de ideas sobre la función de la universidad, con frases cortas como: "Es más fácil hacer de un hombre un tornero, que de un tornero un hombre", etc. Llegué a la Estación y me acerqué al candidato en medio de un tumulto fenomenal y quise pasarle el papel, pero me dijo: "No, ponte a mi lado y anda leyéndome", mientras avanzaba en medio de los gritos de la muchedumbre y yo pegado a él. A menudo, por el ruido, yo dejaba de leer, pero él me repetía "…empieza de nuevo, sigue leyéndome el texto", hasta que llegó el momento en que me separé de él, pues ya empezaba el acto en el gimnasio repleto de estudiantes, y me instalé en las tribunas convencido de que el memorándum de mi tío no había servido de nada.
Pero cuando empieza a intervenir Allende, cuál no sería mi sorpresa al darme cuenta de que había asimilado lo esencial del texto, cosa que me parecía un prodigio; el entusiasmo y la euforia de los asistentes iban in crescendo y, en un momento dado, en tono solemne, levantando el brazo y con él índice hacia arriba,‒un gesto muy suyo-, los increpó más o menos en los siguientes términos: "Jóvenes universitarios, ustedes que representan el futuro de la patria, nunca olviden lo que voy a decirles; ¡oi-gan-lo bien!!!: ¡Es mucho más fácil hacer de un hombre un tornero, que de un tornero un hombre! Y estalló entonces una ovación indescriptible. No tengo palabras para expresar mi admiración por él en esos instantes memorables. Y confirmé algo que ya sabía; tenía serios problemas de vista y había desarrollado entonces una sorprendente memoria auditiva cuya eficacia esa mañana pude apreciar en todo su esplendor.
Durante mi desempeño en el Senado, tuve un problema de salud debido a graves tensiones en mi trabajo profesional; él lo advirtió y su reacción fue decirme: “Sé que eres un hipersensible y voy a ayudarte”; e hizo que un médico amigo suyo de gran categoría me contactara y me invitara a su casa; y gracias a sus valiosos consejos superé mis dificultades. La delicadeza de ese gesto de Salvador Allende compromete hasta el día de hoy mi gratitud y demuestra que, más allá de su solidaridad con los más desfavorecidos, era capaz de actos de humanidad individuales, como también los había tenido con mi padre, quien, por dedicar gran parte de su energía a prestarle la máxima colaboración, había descuidado su situación personal y se había ido empobreciendo. Y cuando murió su hermano mayor Santiago Labarca -personalidad eminente ya mencionada por mí-, mi madre se dio cuenta de que no tenía la indumentaria indispensable para asistir al entierro con decoro. Tomó el teléfono; llamó al senador Allende y le dijo en tono muy directo: “Salvador, préstele un abrigo decente a Miguel, para que no aparezca mal vestido en el entierro de su hermano”. La respuesta del líder fue inmediata: “Voy a prestarle un abrigo negro de ceremonia”, y mi padre pudo entonces presentarse dignamente en los funerales de mi tío.
Porque Salvador Allende ‒cosa que la derecha le enrostraba a menudo ‒ era muy elegante y preocupado de la ropa. Desde antiguo mucha gente lo llamaba el “pije Allende”. Y tenía otras debilidades que sus detractores denunciaban como “burguesas”: le gustaban la buena mesa y el whisky, alcohol que en esos años era en Chile un artículo de lujo. Consciente de tales comentarios, cuando pedía un whisky en los restaurantes, le decía discretamente al camarero: “Tráigamelo servido…”, para evitar que la presentación de la botella y del recipiente con hielo pusiera en evidencia ante los demás parroquianos que el líder de la izquierda chilena tenía gustos sumamente refinados.
Y algo que también se sabía era que las ostras le inspiraban una verdadera pasión gastronómica. Cuando apareció en el mundo desarrollado la congelación, algunos chilenos muy pudientes encargaron a Estados Unidos un “freezer”, ‒el primero creo que fue Agustín Edwards‒ y a Salvador Allende, al saberlo, se le hizo agua la boca, y expresó su entusiasmo a algunos íntimos: ¡Qué maravilla! ¡Con un freezer voy a poder comer ostras en el verano!
Y un reproche persistente que se le hacía era el de tener un yate en su casa de Algarrobo, al punto de que en una de sus campañas hubo que exhibirlo en la Plaza Bulnes para romper una injusta leyenda, y todo el mundo pudo observar que se trataba de una embarcación modesta. Incluso en un momento en el barrio alto lo llamaban socarronamente “Chichester”, asimilándolo al excéntrico navegante solitario británico Sir Francis Chichester.
Es cierto que su estilo de vida y el de su familia no se diferenciaban en nada del de la alta burguesía chilena. Por ejemplo, sus hijas eran alumnas del exclusivo pero laico colegio La Maisonnette. Que disfrutara de los privilegios de la clase acomodada, pero que abogara a la vez por una transformación social que pretendía destruirlos, exasperaba a los sectores tradicionales de la sociedad chilena.
Pero, a la vez, esa actitud contribuía a que al principio no lo tomaran en serio, no creyeran en su izquierdismo y lo consideraran más bien una “pose” de niño bien que jugaba a ser revolucionario. Y la burguesía chilena repetía hasta la saciedad que cuando “el Chicho” regresaba de las concentraciones en los barrios populares, lo primero que hacía era darse una ducha para quitarse “el olor a pueblo”.
Ahora bien, gradualmente sus enemigos se fueron dando cuenta de su tenacidad y de su consecuencia, y los ataques se tornaron feroces. Se le acusaba de falta de patriotismo, de ser un agente del comunismo internacional; él nunca se amilanaba, pero el hecho de que, tras el triunfo de Frei, las ventanas de las casas de los barrios elegantes aparecieron engalanadas con el pabellón nacional, le causó una amargura profunda. Ahora bien, en el Senado, pese a sus ideas de extrema izquierda, gozaba de prestigio entre los parlamentarios de todas los sectores, y por ejemplo fue muy elogiado y emocionó a los senadores católicos, el discurso que pronunció con motivo del fallecimiento del Papa Juan XXIII y que terminaba con las frases siguientes: “…el bambino de Sotto il Monte, el hijo de Giovanni y de Maria Anna, el Papa de los humildes: Juan el Bueno”. Y cuando asumió como Presidente de la Cámara Alta, empezó afirmando que no haría de su presidencia una trinchera opositora y que daría garantías a todos los sectores, pronunciando a continuación la formula sacramental: “En nombre de Dios, se abre la sesión.”
Algunos años después, estando yo becado en Madrid con el propósito de doctorarme en derecho, me encomendó una misión delicada de confianza, relacionada con las finanzas de una eventual candidatura, e hizo varias visitas a la capital española, ocasiones en que tuve el privilegio de reforzar mis lazos con él, pues pasamos muchos días en tête-à-tête casi sin interrupción.
Yo me presentaba al hotel todos los días: en las mañana hacíamos turismo, museos o encuentros con personalidades españoles u otra gente, y después almorzábamos en algún buen restaurant. Íbamos todas las tardes a las Galerías Preciados, y no tengo empacho en afirmar que casi vaciamos esa gran tienda, e incluso yo recibí de regalo una hermosa chaqueta de cuero, después de que él se hubiera comprado varias. Me dio además numerosísimas explicaciones sobre como apreciar la calidad de los tejidos, en qué había que fijarse al comprar zapatos etc.; era un árbitro en materia de elegancia. Lo acompañé también a una corrida de toros, que lo impresionó mucho, y al Rastro (el Mercado de las Pulgas de Madrid), donde entre otras cosas compró unas monedas romanas para hacerse unas colleras.
Hacia higiene mental conmigo y no hablábamos de política; recuerdo conversaciones interminables sobre temas más bien frívolos o históricos, anécdotas, recuerdos de su vida política anterior. Y durante esa convivencia tan asidua con él confirmé que era un gozador de la vida; todo lo contrario de un asceta. Irradiaba benevolencia y optimismo; pienso que poca gente debe de tener una visión tan humana y tan grata del personaje.
Aunque en el fondo el motivo de sus visitas era político y muy delicado, estaba como de vacaciones. Nunca lo vi alterado; jamás perdía la paciencia; tenía un inmenso control de sí mismo. Una vez en el hotel un camarero le dijo que no podía permanecer en los salones sin corbata y con una guayabera; él le contestó de muy buen modo que en el Caribe la guayabera era una tenida de etiqueta; después el gerente del hotel hizo viaje a pedirle disculpas.
Fui también testigo de su galantería con todas las mujeres con que le tocó alternar en Madrid, e incluso confidente de una aventura que tuvo en la capital española con una señora chilena, que había admirado mucho en su juventud. Y, contrariando lo que muchos pensaban, lo oí llamar por teléfono a Tencha y tratarla con cariño, diciéndole: "Tenchita, ¿por qué no toma un avión y se viene a Madrid?", pero ella se negó.
Cuando, después de su última visita, tomó un vuelo de regreso a Chile, por su condición de Presidente del Senado varios acompañantes tuvimos acceso al avión y lo ayudamos a embarcar su abundante equipaje, que comprendía un maletín lleno de botellas de whisky para su consumo futuro.
Insisto en estas facetas triviales de su manera de ser porque justamente era un hombre complejo y, como muchos seres privilegiados, sabía crear compartimentos en su vida, olvidarse momentáneamente de la actividad política, que era el norte de su existencia, y buscarse derivativos que le permitieran sobrellevar la carga que su condición de líder de la izquierda chilena le imponía permanentemente.
Curiosamente, cuando fue candidato por cuarta vez, muchos de sus antiguos partidarios encontraron que ya era demasiado, que habría sido mejor una personalidad más joven; sangre nueva; que Salvador Allende era tal vez una figura del pasado. Reconozco que hasta yo mismo no trabajé en esa campaña con el mismo empeño que en las tres anteriores. Pero él sabía más que todos los escépticos y su voluntad de hierro lo condujo al triunfo, que tomó casi de sorpresa a sus propios seguidores; parecía algo increíble, una utopía hecha realidad; no hubo un verdadero estallido de júbilo, más bien un sobrecogimiento ante lo que se nos venía encima.
Ya elegido Presidente, lo frecuenté asiduamente también, y recuerdo una anécdota que lo describe muy bien. Pocos días antes de que asumiera, yo estaba en Guardia Vieja, no me acuerdo por qué. Él iba a salir, de negro, elegantísimo (después se supo por los diarios que le había hecho una visita a Jorge Alessandri para agradecerle que hubiera reconocido su triunfo inmediatamente), y saqué a posteriori la conclusión de que lo había visto cuando se disponía a partir.
Estaba presente su hija Beatriz (la Tati), exigiéndole que una vez Presidente, y como primera providencia, impusiera que el tratamiento de “compañero Presidente” para el Jefe del Estado se estampara en la Constitución. El líder, que tenía gran debilidad por ella, buscando una tabla de salvación, me preguntó: “Tu que eres abogado, ¿piensas que se podría hacer?”. Sin que dijera nada más, fue evidente para mí que esperaba una respuesta que le permitiera eludir el asunto, pues había otras prioridades urgentísimas en esos momentos cruciales. Me la saqué con facilidad diciéndole que una modificación de la Constitución requería una mayoría en el parlamento de la que no se iba a disponer y añadí que el tratamiento de las distintas autoridades figuraba en algún reglamento del protocolo pero no en la carta fundamental. Lo noté aliviado, pero la Tati no quedó conforme con mi dictamen y se mostro muy contrariada.
Unos meses después de que asumiera, partí yo a Londres como adicto de nuestra embajada. No me acuerdo exactamente ni dónde ni cómo me despedí del Presidente. Lejos estaba de pensar que era la última vez que lo veía y que yo me alejaría de Chile, no por un tiempo, sino para siempre.
Cuando llego a Londres la noticia de la tragedia, recién me di cuenta de quién era realmente Salvador Allende y de que esa figura que conocíamos tan bien: el pije Allende elegante y vividor, el del yate en Algarrobo, el “Chicho” al que le gustaba el whisky y que quería comer ostras en verano, el galán de tantas hijas de Eva, el Chichester despistado y solitario, desprendiéndose de oropeles superfluos, había mostrado, en la hora postrera, que todo eso era exterior y secundario, superficial e intrascendente. Fue evidente que tenía una personalidad multifacética; su jovialidad, su simpatía, su carisma de seductor eran una caparazón que ocultaba un misterio que ni siquiera sus íntimos habían llegado a sondear; que anidaba en su espíritu una fuerza moral titánica que tal vez por pudor jamás había dejado traslucir; que se había inmolado por sus ideas, legando un mensaje a las generaciones futuras que aun resuena en todas las latitudes y en todos los idiomas, convirtiéndose con su gesto definitivo en el superhombre que hoy día conocemos. ¿Quiso pasar a la posteridad y dejar una huella imborrable? Si fue así, ¡vaya si lo consiguió!
En lo que a mí respecta, gradualmente me percaté de que ‒sin haber apreciado cabalmente en su momento la dimensión del personaje‒, había tenido el privilegio de frecuentar en la intimidad a uno de los gigantes del siglo XX y que, gracias a él, convertido en una leyenda no solo en su patria sino a lo largo y lo ancho del planeta, me había frotado a la historia.
Julio de 2014