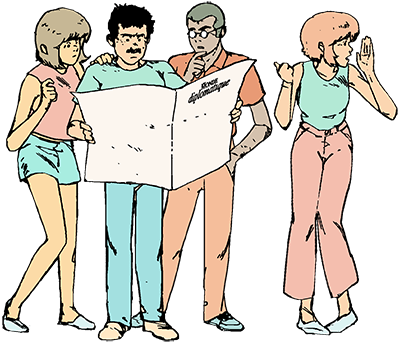Tradicionalmente la Universidad chilena fue concebida bajo la relación entre Estado, bienes públicos (o bien común) y las definiciones programáticas del país mediante políticas de alcance nacional. Ello se expresaba en una concepción de la institución universitaria que hacía confluir dimensiones globales (cualidades ciudadanas no cuantificables) y beneficios asociados a las prestaciones profesionales en el campo del trabajo. Esa fue –grosso modo- la condición moderna del programa universitario nacional. Hasta hace cuatro décadas (1938-1975) del global de la matricula en las universidades tradicionales (estatales, tradicionales laicas y tradicionales confesionales), un 25% correspondía a carreras orientadas a la formación docente. Allí, bajo una orientación pública, tuvo lugar una importante expansión de la cobertura estatal.
Décadas más tarde y como parte de una tendencia global hacia la restauración de la gestión privada, constatamos la crisis de autonomía en los programas de investigación de la Universidad. Creemos que aquí está el quid de un problema que debemos tratar de descifrar. Por distintas razones, en el marco de la “aldea global” la producción de saber científico-social ha quedado rezagada al plano de aplicaciones instrumentales y mediciones de corte alcance (tecnopols). Ello ha debilitado la condición pública y programática del conocimiento científico-social y se ha traducido en la actual fábrica imperfecta de profesionales.
Bajo este marco los criterios de acreditación para las universidades chilenas aluden –esencialmente- al plano de la gestión administrativa y la sustentabilidad financiera en materias de infraestructura, equipamiento y actualización tecnológica. Este somero balance nos indica que la controversial definición de la “calidad”, antes resguardada por planteles académicos identificados con un proyecto nacional más la inversión en investigación científica, ha cedido a los intereses de distintos “grupos de intereses”, o bien, a criterios tendencialmente asociados a la rentabilidad. Se trata de aspectos de la gestión privada que no son necesariamente cuestionables en todos y cada uno de sus ámbitos.
En la actualidad constatamos que las carreras de ciencias sociales desarrollan estrategias cortoplacistas, que se expresan en planes curriculares que estimulan el dominio técnico-instrumental del egresado con vistas a mejorar su inserción en los “focos de empleabilidad”. Así lo refuerzan los instructivos públicos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Por ello, y sin el ánimo de desestimar los requerimientos técnicos en cuestión, la investigación social esta desmedrada respecto de su tradicional función pública donde tenía un poder creativo en las políticas de modernización.
Desde nuestro punto de vista es necesario retomar la discusión –por cuanto hoy en día- se ha establecido como axioma la acreditación de universidades en docencia y gestión institucional que ha dejado en un segundo plano los programas de investigación. Salvo honrosas excepciones, más del 80% de las acreditaciones –entre el 2008 a la fecha- no consideran el ítem de investigación, sino que centran buena parte de su cuestionario en los indicadores de sustentabilidad. Esto se ha visto agravado por cuanto algunos criterios de la cuestionada CNA se basan en estrictos indicadores de logro (retención, cobertura, inserción laboral, gestión económica, morosidad, tasa de egresado, “mecanismos de aseguramiento de la calidad”) que no apoyan necesariamente una formación integral que restituya la dimensión ciudadana en sus distintas expresiones. Cuando nos referimos a la dimensión pública no hacemos mención a lo estrictamente estatal. Como nos enseña la experiencia internacional los “territorios de lo público” pueden tener más de una expresión.
Si bien, se trata de aspectos que debemos sopesar adecuadamente, ellos no pueden fundar per se un modelo universitario, pues los resultados se traducen en una docencia sin insumos investigativos restringida al modelo par time y la prestación instrumental en el mercado del trabajo. A este respecto el desmantelamiento de la matriz estatal bajo la modernización de los años 80’ estableció las bases de una modernización que fue alevosamente profundizada en los últimos dos decenios. Originalmente se buscaban conciliar dos cuestiones esenciales, de un lado, la expansión de la cobertura y la diversidad institucional, y de otro, la libertad de elección de los padres o los propios estudiantes. De allí que bien vale reconocer que la CNA en sus orígenes se disponía a establecer una prevención regulatoria frente a los ciclos políticos, sin embargo, este impulso inicial no pudo trascender el juego de intereses corporativos –que por estos días ha salido ruidosamente a la luz pública.
Si bien, es pertinente revisar los límites de la matriz estatal (intervencionista) respecto de otras formas de instrucción educacional donde se reconozca una mixtura entre bienes públicos y gestión privada, no podemos obviar la ausencia de un debate sobre la liberalización educacional durante los años 90’, donde la instauración de nuevas instituciones de educación superior se sustentaba en base a decretos administrativos, o bien, en virtud de su carácter legal, como si ello resolviera per se el difícil tema de la “calidad”. Es parte de la evidencia pública que en el caso chileno el proceso de des-regulación también estimuló la constitución de instituciones con un débil fortalecimiento académico-institucional (falta de infraestructura, difusos estándares de calidad, problemas de inversión), como asimismo, la escaza entrega de información sobre la inserción laboral.
No podemos desconocer que ello responde a un tratamiento desprolijo que no cauteló la relación entre formación profesional (perfil de egreso) de una institución hacia el mercado laboral y la capacidad de absorción profesional desde el mercado del trabajo. Hoy es necesaria la elaboración de un marco de un marco regulatorio (superintendencia) que no implica el retorno a un estatismo educacional intrusivo. La ley Beyer constituye una variante pero extremadamente controversial si atendemos a los ciclos de movilización del año 2011. Cabe reconocer que es posible una mirada creativa sobre las nuevas mixturas público-privado, sus aportes y sopesar la constitución de modelos complejos de educación que bien pueden contribuir a una educación que –inclusive- pueda salvaguardar los territorios públicos de la ciudadanía. Potencialmente, no podemos negar la constitución de modelos privados con vocación pública.
Convengamos que una Universidad puede defender una concepción pública sin estar sujeta a los dictámenes del Estado. Como antes señalamos “lo público” no es exactamente igual a lo estatal; se trata de un debate que se avecina en los próximos cuatro años.
No es malo recordar que bajo el ancestral programa docente (1938-1970) los subsidios eran entregados a la educación superior sin mecanismos de auditoría en el uso de recursos estatales, y que alcanzaron más del 6% del PIB. Esto arroja un aspecto sustantivo dado que la inclusión estatal –contra el sentido común- también promovió la educación selectiva en la sociedad chilena durante el periodo desarrollista (1950-1970). Debemos señalar que el Estado chileno también contribuyo a fundar una élite de la reforma. Aunque resulte contradictorio, la educación pública fue una experiencia reformista y al mismo tiempo “elitaria” que da cuenta del carácter selectivo de la Universidad desarrollista (1950-1970). Parece necesario trascender el discurso doctrinal de la matriz pública tradicional (sin perjuicio de su relevancia en el siglo XX), para comprender que la tesis de la educación con gratuidad es muy necesaria para superar los “mecanismos de mercado”. Ahora bien, en un nivel más operativo el reclamo actual pasa por una mayor asignación del PIB destinado a educación, tal cual lo han practicado sociedades europeas, más allá de su apego al modelo de bienes y servicios. El promedio de la OCDE nos habla de un 5% del PIB, en cambio el modelo Chileno (pese a la des-bancarización) aún no alcanza esos indicadores.
Más allá de la relevancia de determinados criterios sancionados por la CNA para medir “calidad” (propósitos, integridad, estructura curricular, resultados del proceso de formación, recursos humanos, infraestructura y vinculación con el medio), se echa de menos una dimensión más integral en torno a una ciudadanía con cualidades éticas y solidarias que fortalezcan el espaci0 público. Esto resulta tan fundamental, a saber, la educación como un espacio de convivencia colectiva; como una extensión del ámbito público se torna especialmente relevante dada la disgregación de una sociedad basada en bienes y servicios. Más aún cuando actualmente, las fluctuaciones del mercado laboral y el déficit de cobertura estatal expresado en focos de empleabilidad; asesorías, diplomados, OTEC, cursos a distancia, que han ido fortaleciendo procesos que difieren de los clásicos postulados universales, culturales e ideológicos que eran el soporte de la educación integración social en el marco de un proyecto país. Se trata de un mercado educacional –con pocas prevenciones regulatorias- que expresa demandas inarticuladas y ello es un problema de la matriz social.
Con relación al paradigma de turno de los últimos dos decenios cabe hacer una importante precisión. Los gobiernos de los últimos 20 años adoptaron una política que favoreció la continuidad de un diseño elaborado en los años 80’ referido a la educación superior, su privatización y el virtual desmantelamiento de las universidades públicas. Pero curiosamente los primeros informes de la OECD (2009), como también, políticas del BANCO MUNDIAL, estimularon –en el caso chileno- una insospechada vocación tecnocrática en los lineamientos educacionales, toda vez que destacaron el mejoramiento de la cobertura para el caso nacional. Es muy interesante consignar este punto porque nos ayuda a comprender la perpetuación de “enfoques” imperfectos. Esta es una fundada discrepancia técnica por cuanto no sabemos con qué evidencia y en qué tipo de juicio analítico la OECD pudo concluir que –originalmente- no hubo una “disminución general en la calidad de la educación chilena”. No sabemos a que alude el concepto de “general” ni tampoco a qué dimensión de “calidad” se estaba refiriendo. Parece que aquí han primado más bien juicios de valor que un análisis objetivo de la realidad que interesaba abordar. En opinión de Luis Riveros (2013) este informe sirvió para brindarle un sustantivo apoyo a todos los sectores que desde la Concertación eran los encargados de diseñar cambios que ordenaran el sistema educacional.
Sin perjuicio de la necesidad y relevancia de este proceso cabe consignar que los indicadores de logro (gestión económica, gestión administrativa, expansión de la matricula, retención, infraestructura, perfiles de egreso, calificadoras de riesgo) si bien representan “magnitudes necesarias” de preservar en la gestión académica, también pueden exacerbar el campo de “indicadores instrumentales” (imput/output) dejando en un segundo plano el carácter integral de ciudadanos con vocación publica: esta mixtura del rol privado en la gestión económica y de reforzamiento de la solvencia académica es un síntoma de la contradicciones de la mentada modernización en impuesta de facto a comienzos de los años 80’. Se trata de un aspecto que apenas consignamos pero que creemos también merece una reflexión más de fondo –sin perjuicio de la necesidad de las variables cuantitativas. En este sentido, no son casuales los postulados del movimiento estudiantil durante el año 2011, a saber, la impugnación de fondo promovida por los representantes del “CRUCH” también apelaba a un programa de ciudadanía en una cultura pública –en este sentido se trata de prologar la herencia del Estado desarrollista (1940-1970).
Por último, si bien cabe ponderar los aportes de la cuestionada CNA, debemos subrayar su acento en la dimensión presupuestaria que obstruye un debate de excelencia encabezado por figuras académicas nacionales –con prescindencia de una representación corporativa –como quedo al descubierto el año 2012. De allí que la Superintendencia de Educación podría constituir una institución que permita mejorar los mecanismos de acreditación que eran parte del aporte fundacional de la CNA. Pero estos deberían trascender la tentación administrativa y financiera.
Mauro Salazar. Sociólogo. Magister en Estudios Culturales. Investigador Asociado. Universidad ARCIS
Juan Carlos Orellana. Doctor © en Ciencias de la Educación. Universidad de Barcelona.