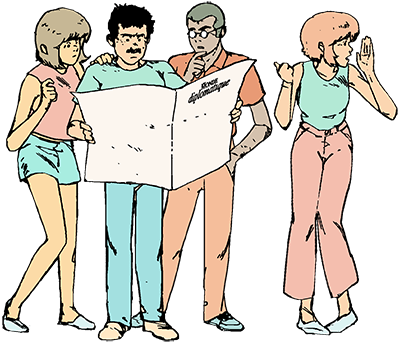José Augusto Ramón Pinochet Ugarte, alias Ramón Ugarte, alias José Pinochet, alias Míster Escudero, alias J.A. Ugarte, sólo para citar algunos de los muchos alias empleados para abrir millonarias cuentas en bancos de Estados Unidos, Islas Jersey, Gran Caimán, Suiza y Hong Kong, murió sin pena ni gloria, tal como vivió sus 91 años de sujeto miserable y ruin cuyos únicos talentos conocidos fueron traicionar, mentir y robar.
No es entonces casual que a sus funerales de pompa militar asistieran cómplices del más variado pelaje, todos los que de una u otra manera se beneficiaron del saqueo a las víctimas y al erario público, pero fue notoria la ausencia de sus mentores; no asistió ningún personero relevante de la embajada de Estados Unidos, ni de organizaciones neo fascistas de España e Italia. Tampoco estuvieron con él los “intelectuales” del régimen, esos que con su presencia voluntaria camuflaron algunos centros de tortura que, dirigidos por el general Manuel Conteras y el agente de la CIA Michael Tonwley, oficialmente funcionaban como talleres literarios en los que, mientras se meditaba sobre las obras del dictador (Política, politiquería y demagogia, Soy un soldado, entre otras joyas estilísticas), se torturaba y asesinaba al diplomático español Carmelo Soria.
Su amantísima admiradora, la señora Thatcher, se excusó por evidentes limitaciones de la tercera edad; otra de sus fans, la señora Jeane Kirkpatrick, decidía irse a criar malvas el 8 de diciembre, y fueron más que notorias las ausencias de Henry Kissinger y de un escritor peruano muy dado a alabar el modelo económico de Pinochet, que condenó a la ruina económica, moral y cultural a millones de chilenos.
Cuando estaba en el cenit de su efímera gloria y soñaba con edificar las bases de un nacional catolicismo a la chilena, como no podía proclamarse caudillo siguiendo el ejemplo de Franco (fue el único extranjero que lloró en los funerales del hombrecito de Ferrol), se autoproclamó “Capitán General Benemérito de la Patria”, hizo que un diseñador de uniformes aumentara en cinco centímetros la altura de su gorra, agregó una siniestra capa de inspiración draculiana a su uniforme y finalmente se hizo entregar un bastón de mando de mariscal de campo nazi.
Pero entre medio mandó asesinar a varios curas, Antonio Llidó, André Jarlán y Joan Alsina, lo que echó por tierra su idea de hacer de Chile un país de soplones con sotana, pues la Iglesia católica se puso mayoritariamente de parte de los perseguidos, de los torturados, de los familiares que buscaron y siguen buscando a más de tres mil chilenas y chilenos que salieron de sus casas y nunca más volvieron.
Títere al servicio de Estados Unidos
El 11 de septiembre de 1973 Pinochet traicionó el juramento de fidelidad a la Constitución y, a última hora –los cobardes suelen ser indecisos–, se plegó al golpe de Estado planificado, financiado y dirigido por Henry Kissinger (premio Nobel de La Paz), a la sazón secretario de Estado del presidente Richard Nixon. Eran otros los traidores a la Constitución chilena, los que debían dirigir el golpe de Estado y asumir el rol de dictadores: se llamaban Gustavo Leigh, capo de la Fuerza Aérea chilena, y Toribio Merino, líder de la Marina de Guerra de Chile. A ellos se agregaba un sujeto intelectualmente más que limitado, un tal Mendoza, jefe de los Carabineros, pero Kissinger decidió que la dictadura fuese asumida por el traidor más controlable, por el más manejable y fiel a los intereses de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pinochet fue el arquetipo del títere al servicio del imperialismo estadounidense.
Rápidamente, tras la muerte de Salvador Allende defendiendo la Constitución y la institucionalidad democrática, y siguiendo las órdenes del Pentágono de combatir al “enemigo interior”, Pinochet abrió las cloacas para que las bestias del horror se adueñaran del país. Los soplones que delatasen actividad de resistencia tenían derecho a una parte de los bienes incautados a los “subversivos”; los soldados tenían derecho a un botín de guerra –que significaba robar desde las cucharas a las gallinas–, y los oficiales administraban el botín de guerra apropiándose de viviendas, vehículos, ahorros, en una cantidad que jamás será posible determinar.
Cada soldado, cada policía, cada oficial, hizo fortuna traficando con el horror: una madre quería saber si su hijo detenido estaba vivo, entonces, a cambio de la escritura de su casa, recibía un cúmulo de mentiras, como que el hijo había sido visto en Europa y que ya se comunicaría con ella. No hubo un solo uniformado golpista que no participara del expolio, ni uno solo tiene las manos limpias.
A ellos se agregaron los jueces que prevaricaron durante dieciséis años, que legitimaron el robo y aseguraron la impunidad de los asesinos, y también la derecha chilena, que a cambio de participar del expolio de las riquezas naturales, madera, pesca y minerales, consintieron que un país llamado Chile, que hasta 1973 era una nación exportadora de diversas manufacturas muy cotizadas en el mercado mundial, como la industria textil, por ejemplo, se convirtiera en un país dependiente de todo, pues hoy en Chile no se produce un alfiler y todo, absolutamente todo, es importado.
En Chile, más que una victoria de Pinochet, se dio el triunfo de Milton Friedman, que experimentó por primera vez su teoría de la Economía de Mercado en un país indefenso, lo arruinó y lo convirtió en una nación típicamente tercermundista que solamente exporta frutas, vino y materias primas. Gran parte del planeta se electrificó con alambre de cobre made in Chile. Hoy es un país que exporta postres genéticamente modificados, salmón de piscicultura antropófaga, pues para producir un kilo de salmón que beneficia los dueños de las salmoneras hay que sacrificar ocho kilos de la riqueza pesquera que pertenece a todos los chilenos. Y si no exporta madera como lo hizo en los años ’80, es porque no queda, pues los bosques nativos fueron saqueados sin misericordia.
Mientras las bases de la economía, de la cultura y de la historia social de Chile eran destruidas mediante privatizaciones de los bienes nacionales que incluyeron la sanidad y la educación, cualquier intento opositor era aplastado con los asesinatos, la tortura, las desapariciones o el exilio. Eso es todo lo que deja Pinochet, un país quebrado y sin futuro, un país en el que los derechos elementales como el contrato de trabajo, la información, la sanidad pública y la educación, son quimeras cada vez más difíciles de alcanzar.
Murió gozando de su impunidad, con todo el cinismo del que siempre hizo gala. En 1986 hubo una ocasión de castigarlo por su felonía, cuando los heroicos combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez estuvieron a punto de mandarlo al infierno, pero el atentado no resultó, pese al valor de esas muchachas y muchachos que tenían entre 16 y 27 años.
Más tarde, en 1998, se dio la posibilidad de juzgarlo por sus crímenes cuando, gracias a una orden del juez Baltasar Garzón, se lo detuvo en Londres, pero recibió la incomprensible ayuda de los gobiernos de Aznar en España, de Blair en el Reino Unido y de Eduardo Frei en Chile, que hicieron todo por evitar su extradición a España.
El traidor ha muerto sin pena ni gloria, rechazado incluso por sectores de la derecha chilena curiosamente convertidos a la democracia, luego de conocer sus innumerables cuentas secretas en diferentes paraísos fiscales, y llorado por el lumpenaje que hasta ahora se beneficia de las migajas del expolio: los militares y sus familiares, ese odioso Estado dentro del Estado, que es dueño por mandato constitucional del 10% de las exportaciones de cobre.
De sus víctimas, de los que resistieron, del presidente Salvador Allende, queda un ejemplo moral que se agiganta cada día.
De él, de Pinochet, no queda absolutamente nada digno de ser recordado, acaso el hedor, que muy pronto será dispersado por los vientos leales del Pacífico.