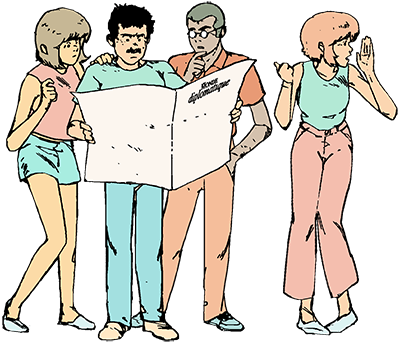Y así, como un suave y ancho río de aguas mansas, aquel gobernante imprescindible, vio pasar la sensatez y el entendimiento. Porque ya lo había visto otras veces en diferentes lugares. En su propia tierra había observado a otros monarcas y reyezuelos frente a la misma disyuntiva de bueyes azotados por las moscas de mezquinos intereses de unos cuantos de seguir arando, cuando ya se había agotado la tierra y el afán de agricultura ya había recogido los buenos frutos durante la cosecha.
Ya los había visto antes, una serie de connotados dignatarios habían tenido que huir despavoridos y desamparados hacia los ventisqueros y acantilados de renombre, con sus fortunas y con sus anaqueles de tesoros a cuestas, tristes y abandonados por sus indeclinables y furtivos seguidores de otrora. Aquellos que le sobajearon, una y mil veces, la espalda lisonjera, por aquellos a los cuales tuvo el tímido temor de honores de presentarlos al Consejo de Ministros para a ver qué les parece éste sin nombre, este mercanchifle desconocido y módico, para que nos acompañe en este derrotero donde tanto se sufre; y, ahora, rumiando las llagas de abandonado por esos secuaces de mala vida que habían recibido sus más íntimas confesiones y sus más profundos sermones de lato aburrimiento y de cómo debes hacerlo bien, por la patria, por la plata y la universidad; cómo ahora, en este instante de oxígenos cruciales, no aparecían por ninguna parte, después que los sacó de su cuna de oro y mármol, porque ustedes no necesitan más de lo que tienen, y ya están más que satisfechos y gorditos, a pesar de estar recién en su lactancia y no haberle trabajado una sola hora de sudor a nadie, ni aquí ni en ningún lugar; cómo aquellos niños de ayer perfumados, peinados y relamidos de sempiterna gomina, ahora, en este momento de trascendentales, no asomaban ni la punta de la nariz mirando hacia otro lado, o yéndose de viajes de inspiración y viveza, después que en sus años de monarca general los mandó al colegio, después que en sus horas de absoluto riguroso y humores draconianos los inscribió, él mismo, en las mejores universidades, después que les preparó el biberón con la leche tibia de vaca recién ordeñada, que los amparó en sus brazos de manjares, después que les había preparado el néctar con potestades de marionetas y compartido con ellos en imborrables andanzas el licor de hidromiel, el cofre de los secretos y la caja de pandora; no olvidaba cuando los mandó a Chicago a darse la vida del oso yoghi, como partisanos y espartanos fieles a la causa fervorosa de un rey, y, ahora, no los veía, no respiraban, no se movían, ni siquiera un mugido de bravatas, después que los había consolado con su propio pañuelo de furioso orangután cuando en lugar de hacer las cosas bien, más de alguno había tirado una granada de racimo en hecatombes y desastres creados con anuncios de economía de guerra en un país sin guerra y que mostraron por cadena televisiva a través de todo el territorio nacional, y, más de alguno, había cometido el anuncio sin su permiso y sin su anuencia omnisciente de todopoderoso, pero con la vigorosa precaución de ministro ortodoxo de que eran hechos consumados; entonces, él los había comprendido inútilmente ya que de todas maneras los había destinado, en comisión, a los retretes de sombras de otras funciones por motivos personales, y ahora, en este instante supremo, de llantina y lloriqueo, no los sentía con los ojos pegados en su espalda, no los sentía detrás de las paredes, con las orejas recostadas y los oídos apoyados en las puertas de silencio, ya no percibía el rabillo de sus ojos en la cerradura de la ansiedad de primera fuente, a la espera de una ofrenda de cargos, un ramo de flores, una palabra de ánimo o de alientos; o una frase dulce de que estoy a sus órdenes, Su Excelencia, cuente conmigo para todo y para siempre. Y ahora los buscaba con afán solicito. Pero ya no estaban.
Como antes, cuando hacían fila india para recibir la prosperidad a manos llenas de asumir un nuevo desafío para la patria y la oblea de conversión inmediata a sus huestes de fervor comprometido y favores concedidos; ya no le traían incienso y mirra para su cumpleaños, ni volvían con el mismo presente del anillo bañado en oro que él siempre rehusó para no sentirse obligado con esa misma mugre de siempre hojalata que no es totalmente de oro macizo, a participar de sus invitaciones; ya no le traían el animador de turno para alegrarlo en sus noches de soponcio de búho intransigente, en sus esperas de nostalgias de alazán de feria vagando en los lomajes de la feria de vanidades incontenidas de aquel continente de sospechas; ya no le traían los dibujos animados de ocasión y lo que encontré a la pasada, cualquier baratija para alentarlo en sus días taciturnos, ni el teatro de variedades, ni el bufón de sonrisa tallada para pasar el trago salobre por el pescuezo de la pena, ya no estaban allí para agradecer la mano santa que los había convertido en siervos de los dioses protectores, ilustres escogidos del cajón milagrero de manzanas peladas y amos de la ganancia a cómo dé lugar; porque en el mundo también había otros seres necesitados, aparte de ellos, que no pueden esperar. Les llamaban pobres, pero podían seguir igual, esperando. Porque la estabilidad y la unidad de una nación están primero, le dijeron una vez dorándole la píldora de paradojas desatinadas. Y él ya no los veía con la cercanía y el cariño de antaño, cuando los adoptó siendo niños de pecho, cuando los colmó hasta la saciedad de granjerías, prebendas y aportes de halago para que puedan subsistir, ustedes, y diez generaciones más; para que bien vivan con piadosa suntuosidad y caritativa equidad entre ustedes mismos. Para que bien vivan con el recato y la prudencia de estilo y moderación que otorgan los altos muros con las almenas tupidas del bosquecillo de avaricias insuficientes, que impedían ver las corrientes clásicas de arquitecturas de fábula y ensueños, el jardín de aromado hartazgo y las estancias con fuentes de agua y haciendas de padre y señor mío. Ya no estaban allí, como otrora, sus guardias pretorianos, sus inclaudicables seguidores para besar la mano amiga del destino, para sucumbir atravesados por un reproche, una mirada esquiva de que no quiero ver a este pendejo que otra vez me estorba, o una mueca de sonrisa asolapada que los nombrara beneficiarios incólumes de alguna repartición, de algún sillón de esclavo en el directorio permanente, o de alguna pensión de subsistencias gerenciales, por decreto ley de trámite especial.
Incluso, en otros tiempos, más amables y calmos, habían acudido hasta sus oficinas, todos ellos, perfumados en tumulto de camada humilde y decisiva, a pedirle una ración del presupuesto nacional para elevar su figura de estadista y ensalzar sus sentimientos puros, para importar desde Italia el mármol de estatua de su imagen domesticada de buen pastor a cargo de distribuir los canastos de insignificancias y los costales de rastrojos entre la galería de excusas y evasivas de que disculpen todos, pues no tenemos más equidad que repartir entre ustedes; e intentaba afanosamente de tratar de convencer con una paciencia de santo a que algún despistado o iluso creyente invitado de última hora a esa asamblea de estadio que se tragara realmente lo que anunciaba; que por simple chorreo y rebalse de limosnas a repartir, desde los estanques colmados y cerrados con trancas y siete llaves dentro de los tambores de la avaricia, que con las migajas de escape entre las grietas alcanzaría para todos y construiríamos un perfecto sentido de sociedad, justa y equilibrada, redonda como una manzana; como en el cumpleaños de la casa de edad media de mi abuela, cuando el sobrino festejado de un mazazo abrió la piñata y quiso entregar los dulces para todos, y no quedó de sobras ni uno solo para mi abuela ni para nadie que no hubiese tomado un garrote ensangrentado de mandobles y golpes de tronadura, a diestra y siniestra, que si me los quitan los muelo a palos, en medio de los chillidos de heridas que quedaron y la cara de estupor de la anciana sufragante, y de todos los demás que arrancamos a los rincones y fuera de la casa para no recibir el dolor atravesado. Pero después de todo, y de tantos años de alabanzas y de epifanías de sus más cercanos, de aquellos hijos ingratos y cuervos sin remedio que lo habían dejado casi sin ojos, sin pestañas ni cejas, no encontró –aunque buscó con interminable afán en gran parte del territorio- una sola estatua, ni un solo mármol con su busto insigne de patriota, una sola representación con su cara pétrea de soberano cabal o de patrono futbolista cuando alguna vez fue joven, ni una sola imagen suya que le sirviera para pasar las penas de la soledad de retiro franciscano que le acompañaba. Cuando fue hasta la fastuosa sede política del partido, que les había levantado con iniciativa fiscal y auto a la puerta, y se despabiló con la verdad de la milanesa de aquellos cornudos insaciables, cuando divisó que en lugar del palacio prometido de la sede del partido habían levantado una mugrosa choza de utilería de cebollas de la tarde, y con el saldo de la donación de prodigios mágicos, sus otrora cercanos y asiduos, cada uno, había levantado un monumento con su propia candidatura para la vecina elección presidencial que, anticipadamente, ellos mismos, con bombos y platillos, ya habían anunciado a la ciudad y al mundo.
Emanuel Garrison emanuelgarrison@hotmail.com