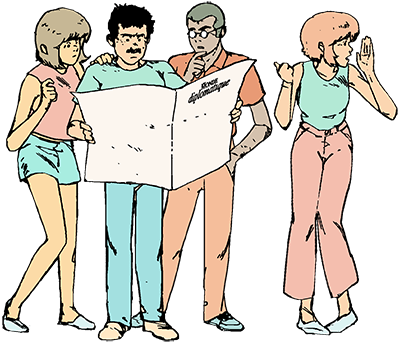Las instituciones de las repúblicas democráticas modernas se caracterizan y distinguen por ser, supuestamente, representativas de la soberanía popular. Esto garantiza, continuando con el supuesto, que las fuerzas armadas y de orden público de aquellos estados se someten al poder civil, elegido por y entre la ciudadanía. Bueno, esta creencia social se encuentra en tensión en el actual momento histórico que vive el país, con o sin coronavirus, por los motivos que, en parte, se señalan a continuación.
Solo en modo de ejemplo: en el contexto del estallido social, de acuerdo con la encuesta CEP del mes de enero del presente año 2020, la aprobación al desempeño presidencial fue de un 6%. En cuanto al congreso, en el marco de la misma encuesta, llegó a un 3%. Esto, en función de lo que analizamos acá, es preocupante, a todas luces, ya que se trata de los dos poderes del estado cuyos representantes son elegidos por la ciudadanía, a través del voto democrático.
Debido a ese contexto, también, resulta cuestionable la validez del denominado “acuerdo social”, efectuado en el congreso para un nuevo proceso constituyente. A nadie debiese preocupar un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que conforman el parlamento si, por una parte, esas diferencias fueran efectivamente tales y si, por otra, representaran fidedignamente a sectores de la ciudadanía. Pero, con un 3% de aprobación, ¿realmente lo hacen? Con lo señalado se devela una fractura existente entre la superestructura política y la sociedad a la que supuestamente representa. Tal fractura significa, para una democracia, una herida de gravedad.
Ante la crisis, pre y post coronavirus, se ha argumentado la necesidad de proteger y respaldar la gestión del congreso, así como también del ejecutivo, debido a que es con esta institucionalidad y ninguna otra como se podrá superar la crisis. Pero, con ello se confunde de manera lamentable la lógica que, supuestamente, inspira a toda la ética democrática, según la cual la validez del poder político depende de la representatividad ciudadana y no al revés, que el ciudadano dependa de su colaboración irrestricta para con el poder político. En efecto, esto último refiere a la condición de súbdito, no de ciudadano. La “lealtad” que se exige para con la superestructura es, cuando menos, cuestionable, en un contexto democrático, supuestamente, contemporáneo. Ahora, de ser efectivamente necesario este “encuadre” del civil para con la institucionalidad política, ello solo demostraría la gravedad y debilidad de nuestra cultura democrática, y en ningún caso la salvaría.
Si bien las encuestas no representan un estándar de verdad y certeza incuestionable, reflejan realidades sociales intersubjetivas que, a falta de infalibilidad sobrehumana, deben ser consideradas con racionalidad. Ante ello, los datos respecto de la evaluación ciudadana a la clase política son preocupantes desde mucho antes del estallido social, el cual es, en parte, consecuencia de este verdadero historial de desprestigio y no su causa.
Como la otra cara de la misma problemática, debemos considerar la actual percepción civil respecto de las fuerzas armadas y de orden. Este tema, siempre sensible para toda democracia, y más aun en el contexto de la historia chilena, reciente y no tanto, resulta tan fundamental como delicado de afrontar, así como inevitable, en las actuales condiciones.
Para nadie es sorpresa que la imagen pública de tales instituciones ha sido poderosamente afectada por una diversidad de escándalos de corrupción sucedidos en la última década. Junto a ello, su intervención y forma de actuación, en particular la de Carabineros, en el desarrollo del estallido social, ha acentuado aún más la resistencia de importantes sectores de la ciudadanía a su desempeño. Con el recuerdo demasiado presente de la dictadura y sus horrores, lo ocurrido en el lapsus de los últimos tres meses del año pasado no es grato para muchos, probablemente, para una importante mayoría de chilenos.
Tal situación de tensión entre la ciudadanía y las fuerzas armadas y de orden resulta extraordinariamente preocupante, ya que, de acuerdo con los fundamentos de la ética democrática la segunda debiese estar supeditada a la protección y bienestar de la primera, y no al revés. El sometimiento del poder militar al civil, ADN de toda cultura democrática auténtica, descansa tanto en el convencimiento del mundo militar respecto de la validez de ello, así como en la confianza que tenga la ciudadanía respecto de lo mismo. Y esta confianza se alimenta con señales concretas entregadas por tales instituciones a lo largo del devenir de una sociedad. Ante ello, resulta tan incomodo como inevitable cuestionar ¿tenemos garantía de eso en nuestra historia? Por los casos de corrupción anteriormente señalados, así como por la actuación en el contexto del estallido social, y por la significativa cantidad de veces que se ha impuesto el autoritarismo de la fuerza por sobre la solución política en la historia de Chile, tal confianza se encuentra, para muchos resquebrajada, para otros en franco estado de crisis y, para algunos, inevitablemente extinta.
Finalmente, es necesario asumir que las problemáticas sociales existentes antes de la llegada del Covid 19 se agudizarán, necesariamente, después de superada la pandemia. Para ningún país del mundo es una sorpresa que la emergencia sanitaria global impactará al empleo, así como, en efecto, ya lo está haciendo. Ante ello, ¿cómo superaremos desde estándares democráticos los desafíos que tenemos por delante, junto con los que se vienen arrastrando, por décadas, y que fueron la causa del estallido social? Si este fue producto de las inequidades generadas por el modelo neoliberal ¿qué reacción social se espera de la ciudadanía, ante la agudización de esos mismos problemas debido a los efectos de la pandemia? Y, por último, ¿cómo responderá la súper estructura política, así como las instituciones del Estado, ante esta demanda? La crisis que enfrentaremos es extraordinariamente profunda. La solución no podrá ser, esta vez, superficial.
Mg. Felipe Quiroz Arriagada.