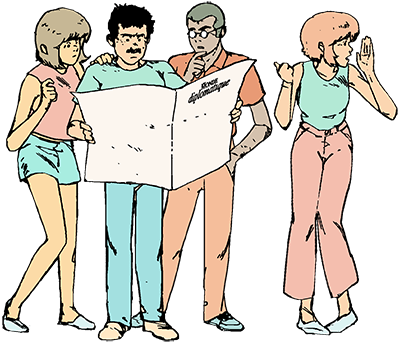El 18 de octubre 2019, además de ser el inicio del proceso de transformación institucional que se desarrolla actualmente en nuestro país, representó también un hito en las formas de organización y participación ciudadana; apreciándose algunas de sus relevantes consecuencias en el resultado de la elección de las y los miembros de la Convención Constitucional.
En efecto, además de la masiva convocatoria en las calles, las movilizaciones de octubre 2019 se caracterizaron porque la ciudadanía comenzó a autoconvocar la organización de un gran número de espacios de discusión y de generación de propuestas para lograr transformaciones en nuestra sociedad; muchas de ellas resignificando la participación en los espacios político-institucionales, como fue el caso de formar parte de la Convención Constitucional. También se hizo evidente que este proceso de movilización y organización ciudadana se ha desarrollado en gran medida de forma escindida de la institucionalidad político-partidista. La reciente encuesta CEP puso nuevamente en evidencia la crisis de representatividad de estas instituciones: menos del 10% de los encuestados señala tener confianza el Gobierno o el Congreso, y más revelador aún para estas elecciones, solamente el 2% de los encuestados declara confiar en los partidos políticos.
En este contexto, y reflexionando sobre los resultados de la elección de las y los miembros que componen a la actual Convención Constitucional, quisiera resaltar tres puntos que invitan a pensar sobre el contexto de participación que caracterizó este histórico proceso electoral.
En primer lugar, se debe destacar que esta elección puso en evidencia una grieta en la sólida relación entre el financiamiento de campañas y el triunfo de candidatos; una relación que ha caracterizado a los vínculos entre la elite política y la económica. Que el dinero influyera y determinara el resultado de las elecciones, señalándose en algunos medios que la política chilena fue “capturada” por el poder económico, ha sido uno de los factores de mayor influencia en los pocos avances en la representación democrática que presentan nuestras instituciones políticas, así como en los niveles de malestar y desafección que caracterizan transversalmente a la participación de la población.
Sobre esto, los resultados de la Convención Constitucional nos muestran que, esta vez, la desigualdad en los aportes de privados a campañas no fue un factor determinante en la decisión ciudadana. Por una parte, conocido fue el dato que de los 20 candidatos que más aportes privados recibieron, otorgados principalmente por representantes de los grandes grupos económicos del país, 19 eran de la coalición de derecha. Lo que llama a preguntarse en qué medida esta excesiva desigualdad de recursos con la que contó la coalición Vamos por Chile, así como el valor simbólico de quienes son sus financistas, sería uno de los factores que aportan a explicar el fracaso político de la derecha en estas elecciones. Por otra parte, un caso especial es el de René Cortázar, el candidato que recibió más aportes de privados, destacándose entre ellos el financiamiento de Moneda Asset Management, administradora de parte del fideicomiso del Presidente Sebastián Piñera. Que la campaña del candidato demócrata cristiano, la que contó con más de 140 millones de pesos, haya sido derrotada por la candidatura de María Rivera con una campaña que costó 340 mil pesos, es decir, un presupuesto 400 veces menor, representa un gran avance en términos de democracia representativa y llama precisamente a avanzar en la regulación y límites del financiamiento de campañas, a fin de permitir una verdadera igualdad de condiciones para que los ciudadanos puedan participar y competir en la política electoral.
En segundo lugar, los resultados de constituyentes consolidaron la profunda desconexión de los medios tradicionales y su cobertura, así como de los analistas y sus interpretaciones, sobre lo que buscaba y proponía la participación ciudadana. Por una parte, además de invisibilizar a las candidaturas independientes durante todo el periodo previo y de no considerar que los resultados del plebiscito como un indicador de lo que buscaba la ciudadanía, los medios tradicionales continuaron en representar y construir una realidad que concierne a un porcentaje reducido de la población. Al igual que aquella nota de El Mercurio que –basada en una encuesta de dudosa procedencia– señalaba el triunfo del Rechazo a la Nueva Constitución en días previos al Plebiscito 2020, la prensa tradicional basó su cobertura en las interpretaciones de los miembros de la elite político-partidista; rostros excesivamente habituales en estos medios, quienes buscaron posicionar su propio marco de interpretación como lo que sentía y pensaba la ciudadanía. Por otra, durante meses, los analistas políticos que aparecían diariamente en estos mismos medios demostraron no comprender la realidad social y participativa que vive nuestro país desde el 2019 e incluso mucho antes. Y esto no debe reducirse a la caricatura del experto electoral Pepe Auth y sus pronósticos terriblemente errados –quien predecía 9 escaños a independientes y casi 60 a la derecha–, hablamos de encuestas, sondeos y analistas que en muchos de los programas de análisis político omitieron durante meses a la ciudadanía organizada como un actor político relevante de este proceso; una matriz de análisis que evidencia que medios tradicionales y analistas continúan interpretando la realidad social desde las lógicas basadas en el “bipartidismo” de los años 90 y 2000, así como desde las sensaciones y discursos de la elite político-partidista.
En tercer lugar, sobre la representación democráctica post 18 de octubre, adquiere gran relevancia la diversidad política presente en la composición de la Convención Constitucional, la que va mucho más allá del sistema de partidos que tradicionalmente se ha impuesto como eje central de la organización en la política electoral. Es precisamente en este contexto de emergencia y reconocimiento de esta diversidad política en la Convención Constitucional que, hoy más que nunca, debemos reflexionar sobre cómo debe ser definida la democracia del siglo XXI en Chile. Los resultados de la decisión ciudadana, apoyando principalmente a candidatos independientes de la institucionalidad partidista, es una señal para reconocer nuevas –y quizás actualmente más representativas– formas de organización y participación ciudadana en la toma de decisiones. Sobre este punto, el ejemplo de la Lista del pueblo, así como otros casos de candidaturas independientes, invitan a pensar en nuevos conceptos de colectividad en la participación de lo político y de vinculación con los asuntos públicos.
Para terminar, cada vez más se comienza a reflexionar sobre cómo mejorar los niveles participación ciudadana en un sistema de democracia representativa cuestionado a nivel global. Diferentes autores han avanzado en propuestas sobre formas participativas y deliberativas, las que buscan reconocer e incorporar a las organizaciones ciudadanas y comunitarias como expresiones políticas tanto o más legitimas que las actuales instituciones políticas; estas últimas marcadas por un progresivo descrédito. Podemos señalar a Camila Vergara, y su trabajo República Plebeya, o las publicaciones de Donatella della Porta sobre la importancia de los movimientos y colectivos en democracia, entre otras y otros. Y es que precisamente estas elecciones de los miembros de la Convención Constitucional demostraron ser una revolución plebeya mediante el voto. Por ello, el apoyo a la propuesta de listas independientes que ha emergido desde organizaciones comunitarias, cabildos y asambleas puede ser un interesante referente para poder avanzar hacia una mayor democratización de las formas de participación en política en el Chile post 18 de octubre. Un reconocimiento a vecinas y vecinos que se han organizado para para desarrollar una propuesta ciudadana frente a las prácticas de una política institucional que cada día aparece más deslegitimada frente a la población.
Rodrigo Torres
Académico investigador
Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CISJU)
Universidad Católica Silva Henríquez