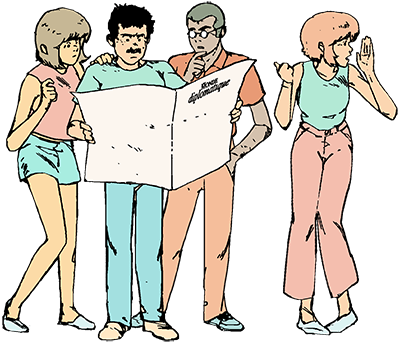El rincón de los muertos, de Alfredo Pita
Por Javier Dámaso
Lejos, muy lejos del papel cuché actual de Mario Vargas Llosa y en las antípodas de los escándalos por plagio de un Bryce Echenique, Alfredo Pita está de pie en su papel de creador, de deudor y prolongador de la mejor literatura peruana del siglo XX (ya lo afirmé hace años en otro lugar), la que pasa por José María Arguedas (Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo…) y Julio Ramón Ribeyro (Silvio en el rosedal, Crónica de San Gabriel, Los geniecillos dominicales, Sólo para fumadores…), por Ciro Alegría (Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno…), por Manuel Scorza (Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible, Cantar de Agapito Robles…) o por Gamaliel Churata (El pez de oro, Resurrección de los muertos…). Una literatura que busca narrar una verdad y que no persigue una posición de prestigio en las listas de ventas, la literatura de los escritores más profundos, menos superficiales, los que quedaron fuera del foco del Boom pero construyeron una expresión compleja, como la realidad que reflejaban, un verbo no siempre amable para las miradas locales, muy especialmente limeñas, ni para las europeas. La honda amistad de Pita con Arguedas o Ribeyro no es un mero episodio biográfico, sino la expresión de un compromiso que hoy se hace realidad en sus relatos y novelas.

Después de El cazador ausente (Seix Barral, 2000), que fue editada inicialmente en Perú y que ganó el premio internacional Las dos orillas, lo que motivó su publicación en varios idiomas en editoriales europeas, en la última novela de Alfredo Pita, El rincón de los muertos (2014), Ayacucho, la ciudad y la región, el epicentro donde surgió Sendero Luminoso, es el escenario esencial del complejo relato y le da título y nombre, un nombre muy revelador, puesto que es una de las traducciones posibles del vocablo quechua Ayacucho: “El rincón de los muertos”:
“Se optó por Ayacucho porque así se llamaba toda la zona desde la época de los incas. Cuando estos vencieron a la nación Chanka, instalada en este lugar, la masacre fue tal que a toda la región la llamaron Ayacucho. Aya, muertos, cucho, rincón, en quechua. El rincón de los muertos, ¿lo sabía usted?”.
La novela de Alfredo Pita está llena de estrategias, de opciones narrativas para poder “relatar el horror” con eficacia, concediéndole toda su verdad a la historia que quiere contar, la dimensión local y universal que ésta posee. La primera de ellas, sin duda, es la elección del protagonista. La presencia como narrador del periodista español Vicente Blanco Aguilar, que viaja por cuenta de un periódico de Bilbao, le permite introducir una mirada externa a la realidad peruana, una perspectiva desde fuera que exige ir explicando cada pormenor, no dar nada por sabido, no aceptar de antemano los pactos no escritos que se instalan en cada sociedad. Todo debe ser desentrañado, dicho en detalle, porque el personaje externo debe comprender a fondo una realidad que le es parcialmente ajena, hasta que descubre paralelismos, insólitos sólo aparentemente, con su propia historia, con la historia de España.
Además de ser un objeto literario singular, El rincón de los muertos es un homenaje al mejor periodismo, al del reportaje veraz y arriesgado, cada vez más raro. La novela parte de la complicidad de los periodistas peruanos con el español, comenzando por Rafael Pereyra, residente en París, trasunto del propio Alfredo Pita, quien como él visitó Ayacucho en 1983, a comienzos de la sangría peruana, enviado por su periódico con motivo de la matanza de periodistas de Uchuraccay, donde murieron asesinados dos estrechos amigos suyos. Esa experiencia personal aparece como motor de la novela, como punto de partida del que surgirá toda la peripecia, en la medida de que el propio Pereyra/Pita invita y anima a Blanco Aguilar a lanzarse en su proyecto de viajar y escribir sobre la guerra callada que se desenvuelve en ese rincón del Perú.
A partir de aquí se desarrolla la trama, el viaje del periodista español Vicente Blanco al Perú, a la ciudad de Ayacucho, a los confines del mundo (“en donde el diablo perdió el poncho”), al centro de la “guerra soterrada”, pero sanguinaria e implacable, entre Sendero Luminoso y los hombres de armas del Estado peruano; una guerra en la que las verdaderas víctimas de la estrategia indiscriminada de terror serán gente inocente, decenas de miles de campesinos de cuya existencia el Estado se acuerda en ese momento, sólo para exterminarlos. La novela, que sigue un método calculado, extremadamente cuidado, va preparando cada paso y cada peripecia, va colocando los pasajes como piezas de un engranaje en un mecanismo de relojería para que el lector vaya adentrándose paulatinamente en el horror. La literatura es también técnica, estrategia, dispositivo y esto lo maneja Alfredo Pita con magistral destreza. La presencia inicial de la noche, del silencio, de las complicidades con los españoles de la pensión, las dudas de Vicente sobre su capacidad para interpretar los acontecimientos y la realidad, el traslado de la trama al pasado, a París, a rememorar la experiencia del periodista Rafael Pereyra en 1983, la referencias a la literatura peruana de Julio Ramón Ribeyro o de Arguedas, el acento que se pone en el rico contexto cultural andino y sus tradiciones emancipadoras (Tupac Amaru II y el Inkarrí), frente a la simpleza política y antropológica del criminal terrorismo senderista, que junto con el Ejército, colocaría directamente a la población como principal blanco de la contienda, son piezas eficaces de este montaje. Todos los elementos prepararán al lector para la acción posterior. En este sentido es muy revelador el pasaje de los campesinos que llevan a enterrar en Huanta a un hombre fallecido por razones ajenas al conflicto. Se pone desde el principio el acento en la psicosis, en la obsesión que se adueñará de todos, la necesidad y la preocupación por “salvarse de la lluvia de sangre”, el trastorno colectivo y la masacre que solamente empezaban y que durarían años, con infinidad de muertos inocentes por el medio. El miedo como sujeto central también transunta en la decisión de Pereyra de sugerir a Blanco que sea él quien vaya en su nombre a Ayacucho. Otro elemento alegórico y de contexto de un interés mayor, que muestra la profundidad reflexiva de la novelística de Pita, lejos de la moda actual de novelas policíacas o de crimen, es la recuperación histórica de la batalla de Ayacucho de 1824, casi completamente desconocida en España pese a que fue el Waterloo del Imperio español en América, el cierre definitivo (salvo Cuba y Puerto Rico) de la dominación americana de España.
La incursión del “españolito” Vicente en Ayacucho será ardua, dolorosa, complicada, pero efectiva. Contactará con los periodistas locales, los amigos de Pereyra —Luis Morelos y Máximo Souza, con los que tendrá algún problema de confianza, hasta terminar siendo finalmente un colega y un amigo indefectible junto a ellos—, pero también con las autoridades y las fuerzas vivas locales, que pretenderán utilizarlo como un difusor de su exitosa lucha contra Sendero. De su relación con los dos periodistas, el español sacará la clave del juego de la “guerra silenciosa”, la táctica del llamado “equilibrio estratégico” aplicada por Sendero, que será mimetizada por el Ejército de modo mucho más contundente y eficaz, “el terror por el terror”. Una estrategia que persigue no sólo neutralizar a la población, sino además convertirla en un mero instrumento a su favor. De ahí vendrían, por ejemplo, las matanzas indiscriminadas perpetradas también por milicias campesinas surgidas del miedo y del chantaje que el Ejército ha sabido imponer a las comunidades. Hay una multitud inmensa de muertos y desaparecidos, de gente anónima de la sierra, de aldeanos de los pueblos perdidos, que, masacrados o evaporados, no importan más allá de su función instrumental en la guerra del terror. La novela se coloca aquí en el centro de un análisis para comprender la magnitud del genocidio perpetrado y señala a todos los actores, impulsores y cómplices necesarios para llevarlo a cabo. Los periodistas locales hallarán la clave para comprender cómo y dónde funcionaba la máquina de matar (y de ocultar cadáveres) puesta en marcha por el Ejército y harán partícipe de su descubrimiento al periodista español, lo que lo pondrá a él también frente a sus responsabilidades.
La conexión de Vicente Blanco con los poderes locales, las autoridades y las fuerzas vivas, será intensa y fructífera. La visita a un erudito local —el abogado Feliciano Oblitas y Villavicencio—, amigo del Obispo de Ayacucho, le permitirá acceder a comprender la mentalidad de la clase dominante de la ciudad, su racismo, el desprecio sin fondo al indio, la nostalgia por una limpieza étnica histórica que no se terminó de realizar, el extremismo de la derecha anticomunista y montaraz, que pone en práctica aquello de que el fin justifica los medios y que la muerte de los campesinos y de las víctimas civiles o bien es necesario por sus complicidades o bien porque en cualquier guerra hay que pagar un precio de sangre. Más adelante, junto a él, visitará el escenario de la histórica batalla de Ayacucho, en medio de una significativa conversación sobre su sentido en la construcción del Perú e incluso sobre la hipótesis de su inexistencia, de que nunca se haya dado. Por otra parte, su presentación ante la autoridad militar, el Coronel Arsenio Sánchez Pajuelo, le servirá para abrirse camino hacia nuevos contactos, en primer lugar hacia el Obispo de Ayacucho, a quien quiere visitar para conocerlo y para darse a conocer ante los militares, cubriendo su juego (“Cuando salí de su oficina tenía la plena seguridad de que Sánchez Pajuelo me iba ayudar con esos contactos, y tal vez con otros, pero que, sobre todo, me iba a vigilar”).
La figura de Monseñor Crispín, el Obispo de Ayacucho surgido del Opus Dei, crecerá hasta convertirse en un personaje central en la novela, transformándola en un libro de denuncia en toda la dimensión del término, al establecer una manifiesta acusación por su responsabilidad en la perpetración de la estrategia genocida de las autoridades locales. El cartel colocado en la puerta de su despacho del Obispado no es una invención literaria sino un dato histórico. El mismo rezaba: “Aquí no se reciben quejas ni denuncias por derechos humanos”. La Iglesia, la encabezada por el Obispo de Ayacucho, que en otro caso hubiera podido aparecer como un factor de neutralización de la barbarie del Ejército, resulta ser un elemento no sólo pasivo, sino cómplice del genocidio. Esto se constituye en un foco fundamental de la novela, que subraya en forma directa la responsabilidad del Obispo no sólo en la inacción de la Iglesia frente a la masacre sino incluso su participación personal en la toma de decisiones junto a las autoridades militares, dada su amistad y estrecha relación con el Coronel Sánchez Pajuelo. Ante el aumento de las matanzas y desapariciones en la zona, que suscita en forma automática la pregunta de a dónde van a parar los muertos, los cadáveres, el periodista Vicente Blanco termina diciéndose que si quiere obtener una respuesta no le queda sino interrogar al mismo Obispo. Y, desde esta perspectiva, mientras se plantea pedirle una cita, cae en cuenta de una enorme “coincidencia” (aquí, en realidad, el novelista Alfredo Pita lanza una aguda interpretación): el enorme paralelismo que hay entre la masacre y el genocidio de Ayacucho y la sublevación militar en la España de 1936, entre el poder tradicional en el Perú y el franquismo y la España negra:
“todo estaba allí. Opus Dei, militares, matanzas, guerra civil. Todo eso había estado en los cimientos de mi vida y todo eso estaba, ahora, en torno a mí, en Ayacucho. Los mismos agentes trabajando con los mismos materiales, sangre y sufrimiento, para producir lo mismo, duelo e injusticia. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿No me había dado cuenta, o simplemente no había sido consciente de lo que verdaderamente me llevaba a esas comarcas ajenas a todo lo que había sido mi mundo, pero que eran también mi mundo?”
La visita propiciará una intensa conversación que permite poner en claro las posiciones del eclesiástico sobre la “guerra contra el terrorismo”. El Obispo despedirá al periodista citándolo en forma ominosa para más adelante, para cuando haya avanzado en sus investigaciones. El encuentro también habrá servido para introducir un nuevo personaje, que tendrá un papel relevante en la novela, un sacerdote español, el padre Heredia, colaborador del prelado en las tareas pastorales. La novela trata la cuestión religiosa de modo nada maniqueo. En realidad, centra la responsabilidad de la inacción de la Iglesia en su jefe local, en el purpurado mientras otros religiosos, como la madre Begoña, una monja vasca que trabaja en barrios pobres y con campesinos, o el propio padre Heredia, muestran actitudes muy diferentes en nada coincidentes con las del Obispo. Planteados así, bien claros, los términos y linderos de la novela, el periodista español emprende un viaje a Lima, en el que la conversación con otro sacerdote, teólogo de la liberación, deja un juicio implacable sobre Sendero Luminoso:
“La acción de Sendero estaba montada en la cresta de una historia agitada y sangrienta. Pero allí fue rotundo. La historia les daba mil razones para su acción, pero Sendero no tenía razón, políticamente hablando. Es más, sentenció, van a crear las condiciones para un retroceso fatal, para un retorno del viejo orden y de sus abusos”.
En paralelo, la narración ha ido convirtiéndose en una verdadera novela de intriga, que busca probar algo que muchos sospechan y dicen en voz baja, que el espacio de la muerte donde se hace desaparecer a los prisioneros es uno de los cuarteles de la ciudad, el tristemente famoso cuartel Los Cabitos. Con audacia y temeridad, en un desarrollo cada vez más dramático, los protagonistas logran desenmascarar una verdad que les arrastrará, en algunos casos, a poner en juego su vida, e incluso a perderla. La verosimilitud del relato atrapa, los personajes adquieren perfiles cada vez más complejos. Así, el periodista Morelos, el del humor amargo, se muestra coherente hasta el sacrificio final. Su colega Souza tiene miedo, pero también acepta la destrucción de su mundo. El propio personaje del Obispo consigue transmitir su diversidad de rostros, incluido un lado seductor que contrasta con su talante altanero y desafiante. La novela expresa con crudeza la realidad de un Perú múltiple, con sus partes incomunicadas entre sí, en un conflicto sin solución. La reflexión sobre esa multiplicidad, su puesta en evidencia, las relaciones de poder y de destrucción entre los distintos elementos del país, constituyen sin duda la más valiosa aportación de la novela. Lo que terminan descubriendo los periodistas está a la altura de las peores pesadillas del siglo XX, de los grandes crímenes colectivos y genocidios, como Auschwitz, los Gulag estalinistas, la Camboya de los jemeres rojos, las fosas de Franco… El final de la novela resuelve la peripecia con una suerte de magistral road movie, llena de inquietud y zozobra narrativas.
Durante la lectura no pude evitar recordar las imágenes, las escenas y los rostros de una exposición que vi en Lima durante mi último viaje, en 2003, Yuyanapaq. Para recordar. Relato visual del conflicto armado interno en el Perú, 1980-2000. Muertos sembrados en el campo, morgues repletas de cadáveres, soldados posando junto a los cuerpos de los asesinados, edificios destruidos, familiares con fotos y carteles con los nombres de los campesinos desaparecidos, gatos y perros colgados de farolas con carteles amenazantes, ronderos armados y malencarados dispuestos a disparar contra enemigos fantasmales, pobladores de comunidades en marcha con los ataúdes de sus muertos en andas, autovías bloqueadas con piedras sembradas y de gran tamaño con motivo de un “paro armado” de Sendero, la matanza de Barrios Altos, perpetrada por el “Grupo Colina”, el escuadrón de la muerte estatal, imágenes de María Elena Moyano y de su asesinato por Sendero Luminoso, campesinos con las manos contra el muro en las batidas del Ejército en busca de senderistas… El tiempo del horror, la espiral de espanto en que cayó todo un pueblo a fines del siglo XX y de la que no termina de salir. Un horror que no fue causado por un fenómeno fortuito, por las fuerzas cosmológicas desbocadas, sino por la voluntad humana, por un plan diseñado a conciencia desde instancias de poder que computaban sus víctimas como un elemento de la ecuación. Medios justificados por el fin. Y este es precisamente el objetivo de esta magnífica novela de Alfredo Pita, narrar el horror, desmontar el horror del Perú de los 80 y 90, mostrar sus causas y sus consecuencias en una historia que lo condensa, lo vivisecciona y lo explica. El libro habla de las consecuencias de la voluntad de imponerse de un poder, con independencia de su color, de una determinación cualquiera sea el precio que hubiera que pagar, en vidas humanas, en dolor, en sangre inocente. El poder en sí se justifica y se alimenta con sangre. No conozco ninguna novela ni peruana ni extranjera que lo narre con tanta claridad, con tanta eficacia, con tanta lucidez, con tanta maestría.
Javier Dámaso es escritor y profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid, España.
Imágenes: La primera edición de El rincón de los muertos fue publicada por Textual Editores, Lima, 2014. Traducida al francés la novela se titula Ayacucho y ha sido editada por Editions Métailié, París, 2018.
Texto publicado el 5 de junio en la página de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.
https://www.lemondediplomatique.cl