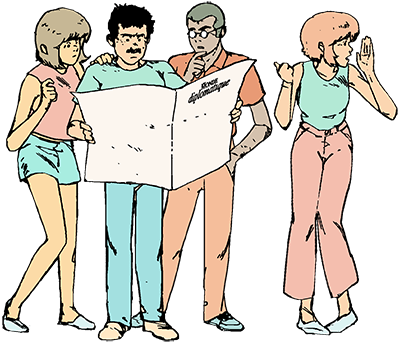Quizás no es pensada, pero de ningún modo resulta ingenua, la relación que existe entre el llanto colectivo -y oficialista- ante la pérdida del patrimonio tangible: desde la iracunda ley de protección de la infraestructura crítica que se esgrime como secuela de las estaciones del Metro quemadas el 18-10-19, hasta el colectivo rasgamiento de vestiduras con las llamas en la Iglesia San Francisco de Borja y la Iglesia de la Asunción un año después. Duelos públicos de piedra y cemento que se construyen como posibles, como políticamente posibles. Es decir, son vidas materiales que debemos llorar, y sobre ellas levantar un memorial simbólico contra la violencia. Pero, ¿qué hay de los duelos públicos por las 35 vidas humanas arrebatadas en estos 12 meses?, ¿por qué es más llorable una Iglesia deshabitada en llamas, que los 15 muertos calcinados, muchos de ellos sin identidad, aún sin nombre?
Judith Butler en Vida precaria (2006) nos ayuda a reflexionar sobre cómo se construye en el discurso y las prácticas asociadas a una vida que no es digna de ser vivida. Nos da cuenta que borrar el nombre, hacer omisión de los decesos, no hacer un acto de duelo público es un ejercicio de negación del sujeto en el otro. Aquello que se torna más que una simple coincidencia es la consideración de la vulnerabilidad como concepto, no solo en criterios económicos, sino que en términos humanizantes. No hay vulnerabilidad en tanto el otro no se valga de una posición que permita el reconocimiento del lugar vulnerable. No hay sujeto sin reconocimiento en el otro. ¿por qué es interesante pensar esto hoy?, porque nos invita a pensar la razón institucionalizada de lo humanizante y de la violencia.
Es preciso suponer que existe una colección de saberes institucionalizados que cumplen la función de designar el lugar del sujeto, que reconoce al otro de la vulnerabilidad y, por medio de un acto humanizante, lo alza al lugar del semejante. Son los lazos que nos ligan a otro los que nos constituyen en lo que somos; por ejemplo, pensemos en los vínculos filiatorios: hijas e hijos se construyen, definen y modifican en relación a sus madres y/o padres o cuidadores; a su vez se constituyen y delimitan como seres sociales y políticos por un contexto que sostiene las relaciones entre pares, es decir, el otro social nos es preexistente; en definitiva, el otro nos habla, nos construye en el vínculo más allá de nuestra voluntad, por eso hay algo de lo que somos que ante la pérdida del otro también nos hace desaparecer. La importancia del duelo ante la pérdida del otro cobra sentido en tanto valor reestructurante del propio sí mismo; pérdida que al mismo tiempo, en los entramados de la sujeción, nos enfrenta ante aquello impensado del otro que nos representaba. Incluso en los casos donde la pérdida es el enemigo, el respeto por la figura del otro hace que todo duelo sea posible: el enemigo, como semejante, también es digno de ser llorado, nombrado, sin que eso implique perder el lugar del rival.
Ante esto, ¿cuándo asumiremos la responsabilidad colectiva por la vida de los otros? Aquellos otros que no son iglesia, que no son patrimonio, pero tienen nombre, una historia, un lugar humano, social y político; ¿o es que la especificidad de estos últimos lugares de lo social y lo político los que constituyen las vidas no llorables?, la precarización social, el compromiso político subversivo hacen de ellas y ellos víctimas sin nombres en lo público y en los medios, donde el nombramiento es un gesto solitario de sus propios compañeros y compañeras de lucha, pero no del colectivo nación. Es decir, me refiero a que hay una construcción política y pública que restringe la concepción de lo humano excluyendo a algunos y algunas en el terreno de lo no humanizable. Pero no hay que extraviarse, esto no se trata de una intención directamente deshumanizante, el criterio central está en la exclusión, es decir, no hacer referencia a la muerte de alguien que tiene un nombre y una historia, es poner en duda el acontecimiento, hacer de lo que es real algo ilusorio: mientras los familiares y cercanos hacen un duelo privado, en lo público la ausencia de un duelo pone en tela de juicio la veracidad de la pérdida; ¿es que esta muerte, este asesinato existió de verdad? Esto es violencia, que va más allá de la pérdida llorada del patrimonio, es una violencia que se articula como constructora de una irrealidad. Si esas muertes no existieron, esas vidas tampoco tuvieron lugar. Por lo tanto, esta violencia, la violencia del Estado, se ejerce sobre personas negadas, personas que no existen, vidas que son construidas como que no valen la pena, que no son lloradas, al menos no públicamente. Por eso el argumento que valida la violencia oficialista, supone que ésta tampoco existe: no hay violencia del estado, puesto que ésta se ejerce sobre personas negadas lo que implicaría que no hay daño, pues, ¿cómo dañar a quien no existe?
Por convicción, las y los negados de siempre, tienen formas insurrectas e insistentes de hacerse notar: quizás si todo arde, quienes han sido negados serán vistos a la luz de las llamas. La violencia estatal, con ayuda mediática, debe negar estas vidas constantemente, o sea, con las cámaras enfocar las llamas evitando sus rostros una y otra vez. No hay nombres en televisión, no hay historias en los diarios, no hay pésames en lo político. Donde no hay duelo se silencian estas voces. A la vez, no hay acontecimiento que certifique la violencia del Estado, simplemente, no existe. Esta evitación es una violencia que se renueva ante el carácter inagotable de la gente que demuestra su existencia y demanda reconocimiento. Por eso la intención no es un discurso directo de la deshumanización, sino que, la construcción de un discurso del rechazo que ejerce la deshumanización como método. Es decir, se rechaza la huella, el legado que dejan estas vidas consideradas como no existentes.
La lucha por el reconocimiento no es la petición de la aceptación del discurso, es la construcción de un lazo humanizante. Es decir, no se impone la verdad, pero si se requiere el reconocimiento de una certeza: viven (mueren) y exigen ser escuchados. Tanto en la demanda de reconocimiento, por una parte, y el reconocimiento en sí por la otra, demandante y otro se modifican en la construcción de un lazo. Rechazar el reconocimiento de las vidas de los otros, del rival, supone hacer eco de la deshumanización, hacer caso omiso de la vulnerabilidad humana; caso contrario, hacer duelo, incluso del enemigo, eleva el discurso de un reconocimiento, de un lazo que aprueba no el discurso del rival, sino que aprueba la existencia del otro y que éste también tiene un discurso.