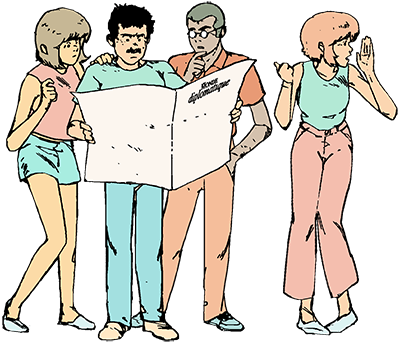Tras semanas de intensas manifestaciones sociales, enfrentamientos con la autoridad y el apoyo transversal de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio (y el mundo); como sociedad, hemos dado un primer gran paso hacia la materialización de uno de los hitos históricos más relevantes para la democracia contemporánea.
A primera vista, el acuerdo alcanzado por diversos sectores políticos con representación parlamentaria, nos puede parecer uno más de tantos acuerdos fraguados en el anonimato y alejados de la realidad cotidiana y, sin embargo, es un avance decisivo para generar los cambios que tanto anhelamos.
Por esta razón, observo con pesar como ciertos sectores políticos han puesto en duda la necesidad de realizar un cambio constitucional, argumentando que no representa el sentir de la gran mayoría pues, a su juicio, son pocas las personas que se manifiestan expresamente exigiendo una nueva carta política y que, el núcleo de las protestas se centra en demandas por mejoras sociales en materia de educación, salud o seguridad social. Sectores ligados al oficialismo sostienen, a su vez, que un cambio constitucional sería equivalente a ceder ante el oportunismo del ala más radical de una izquierda que, aprovechando el descontento social, pretende implantar su propia agenda social e ideológica, manifestando desde ya su total rechazo.
Cualquiera sea el caso, las razones que justifican un cambio constitucional son tan profundas que, incluso si coincidiéramos en todo lo anterior, sería igualmente necesario instituir un nuevo pacto político. Pero, ¿qué es o representa un nuevo pacto social? y ¿por qué la constitución sería su reflejo?
En primer lugar, un pacto social es una construcción conceptual, una representación ficticia que busca explicar el origen de un fenómeno en particular, a saber, entorno a qué nos asociamos constituyendo una comunidad política. Intuimos que hay ciertos objetivos más fáciles de alcanzar por medio del aporte colectivo, conseguir alimentos, por ejemplo, es mucho más sencillo cuando cazar o recolectar es una labor compartida y lo mismo puede decirse de la seguridad. En efecto, es probable que las primeras comunidades humanas que se asociaron, lo hicieran sin otro fin que guarecerse de los peligros de la naturaleza.
Vivir en sociedad nos brinda protección y resguardo, pero además nos permite enfocarnos en aspectos que difícilmente pudiésemos desarrollar de manera individual: el arte, la cultura o la ciencia, son expresiones concretas de esta libertad creadora. Pero no siempre ha sido así, la esclavitud, por ejemplo, fue una de las instituciones más poderosas en la historia de nuestra civilización. Incluso en nuestros días, se estima que más de 45 millones de personas viven en esta condición alrededor del mundo.
En este sentido, el paradigma de la modernidad transformo los principios que sustentan los modos de ser de una comunidad política, resignificando el lugar del sujeto en ella. Alegóricamente, la modernidad decapitó a los sirvientes y esclavos para permitir el nacimiento del ciudadano, aunque, claro, también nacieron nuevas formas de servidumbre y explotación. A partir de entonces, vivir en una sociedad moderna implica que sus ciudadanos renuncien a su voluntad de poder, cuando ésta vaya en contra del beneficio de la comunidad, reconociendo a la ley como fuente de toda autoridad posible y cediendo ante sí, una cuota de su libertad a cambio de bienestar y paz social.
Por supuesto, no hay algo así como un momento genealógico en la formación del pacto social, sin embargo, aun cuando no sea posible remitir a alguna clase de clausula que defina expresamente el alcance de dicho pacto, existe un claro consenso en que, sin este equilibrio, la convivencia social no sería posible, al menos, tal como la conocemos. Prueba de ello es el repudio generalizado hacia la conducción política del país, durante los últimos 30 años y, en menor escala, la violencia, los saqueos o la destrucción.
Aunque se trate de manifestaciones mayoritariamente pacificas, hemos observado con asombro, como, desde que detonó la crisis, cientos de personas han saqueado y quemado, sin reparo, diversos supermercados y centros de almacenamiento en varias regiones del país. De igual modo, hemos sido testigos de la destrucción generada por grupos aislados de manifestantes al cierre de cada convocatoria. En este contexto, el daño ocasionado a nuestro patrimonio es invaluable, así como inestimables los perjuicios causados en contra de miles de trabajadores y sus familias. Muchas empresas, especialmente pequeñas, lo perdieron todo. El desenfreno de estos grupos, sumado al abuso, la represión y las violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por agentes del Estado, han transformado el centro de nuestra capital en un verdadero campo de batalla.
De ninguna forma puedo justificar la violencia, la delincuencia y la destrucción. Sin embargo, puedo, igualmente, comprender cuando la frustración desbordada da paso a un sentimiento de impotencia que gatilla el más absoluto estado de descontrol. La violencia desatada es un elixir poderoso para quien se hunde en la miseria, la impotencia y la desilusión, hastiado de tanta corrupción e ineptitud política de quienes dicen ser sus representantes. He aquí la génesis de una crisis global en la democracia representativa.
Cuando la democracia esconde las miserias de una comunidad política, socavando los sueños y esperanzas de su gente, engendra violencia entre quienes se mantienen marginados de toda participación. Entre quienes, desprovistos de otro recurso, no sólo legitiman el camino de la violencia como su ultima ratio, sino que consideran que la paz social, es una patología de nuestro tiempo y el núcleo de su propia invisibilización.
Por esta razón, aunque decidiésemos abordar este asunto desde el más radical de los pragmatismos, concluiríamos que la democracia debe resguardarse a sí misma creando las condiciones de bienestar y prosperidad para toda su comunidad. En lo personal y al margen de todos los cuestionamientos que se le pueda formular al concepto de pacto social, su fortaleza reside en el sustento ético al que conlleva, a saber, si en toda comunidad política se instauran, protegen y respetan determinados principios y aspiraciones compartidas es porque, en toda comunidad política subyace el deseo de convivir en paz y armonía. El que, en una sociedad democrática, ciertos bienes o campos de significación, tales como: la dignidad o la justicia, sean puestos en común y garantizados, es lo que sustenta y da valor a los frutos de dicha unión. En consecuencia, un pacto social remite a la idea de establecer un marco común que propicie una convivencia social pacifica basada en el bienestar general.
En este sentido, la conformación de un nuevo pacto social representa la oportunidad de fortalecer nuestra democracia y al mismo tiempo, irrumpir en el canon de la política a fin de impedir que ésta vuelva a ser desvinculada de su ethos fundante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con una nueva constitución?
En el modelo democrático occidental la constitución es de vital importancia para cualquier Estado de Derecho, no sólo por tratarse de la columna vertebral de todo su ordenamiento jurídico, sino más bien, porque en ella se esboza el mandato general a partir del cual la representación política funda su legitimidad, fijando los limites al ejercicio del poder soberano y garantizando un conjunto de derechos y deberes que esencialmente se sustentan en el reconocimiento de la condición humana del sujeto político y su adhesión a la comunidad. De este modo, la actual constitución reconoce la libertad como un atributo natural de las personas. A partir de dicho reconocimiento, el texto constitucional identifica una serie de manifestaciones fundamentales de esta libertad, garantizando, por ejemplo, el derecho a emitir opiniones e informar libremente, sin censura previa. En este caso, la propia constitución impide al Estado restringir la libertad de expresión, de forma arbitraria.
En esta interpretación del constituyente, lo primero que hemos de observar es si dichas manifestaciones tienen un carácter taxativo y excluyente o si, por el contrario, son insuficientes para explicar la condición humana del sujeto político constituido, desde un plano ontológico. En efecto, consideremos que una de las bases de nuestra institucionalidad reside en el reconocimiento de la igualdad de las personas en dignidad y derechos, sin embargo, el que una persona se encuentre por debajo de la línea de la pobreza y en cuanto tal, no tenga siquiera los medios para proveer a su familia de una vivienda o alimentación, no está contemplado por la constitución como una manifestación de su dignidad y, por tanto, no se encuentra garantizado. Es más, si para responder ante estas necesidades básicas las personas se ven obligadas a adquirir una deuda por encima de su capacidad económica, afectando su dignidad, es decir, aun a costa de ver doblegada su voluntad, nada en la constitución les protege.
En consecuencia, la constitución aun reconociendo la igualdad en dignidad es incapaz de garantizar o generar condiciones mínimas de bienestar y justicia social, ahí donde, por reconocimiento constitucional, debe existir un trato igualitario.
Conviene aclarar que, al hablar de igualdad o justicia, no me refiero a un marco procedimental que garantice una cierta equiparación de bienes materiales (igualdad de resultado) o su acceso a ellos (igualdad de oportunidades), sino más bien, a un compromiso político basado en la correlación entre una comunidad y sus ciudadanos. Como hemos visto, la constitución no es sólo un instrumento jurídico, se trata de la forma en que se organiza una comunidad política en función de un conjunto de principios y valores que encaminan su desarrollo. En cierto modo, constituye dicha comunidad estableciendo su estructura orgánica y confiriendo facultades en cada una de sus esferas. La constitución reconoce, por ejemplo, nuestro régimen de gobierno sustentado en una republica democrática y unitaria, de igual forma, reconoce la soberanía nacional; establece quienes tienen participación en la comunidad política y las reglas de dicha participación; asegura un conjunto de derechos y deberes fundamentales a todas las personas y establece las condiciones en que dichas garantías pueden ser restringidas; identifica los principales órganos y organismos del Estado y les confiere facultades especificas; establece los mecanismos de control constitucional, las materias que son objeto de ley y el procedimiento al que una alta autoridad de gobierno puede ser sometido mediante acusación. En definitiva, fija el horizonte al que se encauza el futuro de nuestra sociedad.
Ahora, al margen del acuerdo político alcanzado durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (2005), acuerdo que permitió suprimir algunos de los principales enclaves antidemocráticos existentes en el texto original de la constitución, vinculados, entre otras cosas, con la eliminación de senadores designados y vitalicios, la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años o la posibilidad de que el ejecutivo remueva a los comandantes en jefe del ejercito y al director de carabineros. La pregunta es, ¿Qué aspectos de la carta magna nos hacen pensar en un cambio constitucional?
La respuesta inmediata nos remonta a sus orígenes. La constitución nace en la época más tormentosa de nuestra historia marcada por una profunda fragmentación y represión social, siendo diseñada, sin contrapeso, por un selecto grupo de intelectuales (comisión de expertos) afines a la elite económica y política dominante y con una clara orientación al pensamiento liberal en un contexto global de divisiones en que dicho pensamiento se sitúa en uno de los extremos más radicales. Usualmente, este es el mecanismo de cambio constitucional empleado por las dictaduras pues supone la supresión del congreso y la falta de participación ciudadana. En este sentido, la actual constitución encarna la palabra impuesta mediante el uso de la fuerza, con objeto de silenciar y ocultar las voces disidentes, esbozando la frontera que distingue lo aceptable de lo irrelevante. A partir de aquí, todo lo que no fuese moldeado a su imagen y semejanza, pertenece a un orden secundario de cosas que se mezclan con el ruido disperso en el aire, carente de sentido.
La constitución política de 1980 no fue una respuesta de unidad frente a las divisiones sociales que marcaron al país, por el contrario, fue la vía para implantar un paradigma social sustentado en un modelo de progreso que, por entonces, se sirvió de la represión y la tortura. No obstante, y paradójicamente, dado su carácter liberal, plantó la semilla de una variación hacia un modelo democrático preso de sus propias limitaciones y que, pronto, se contentó con asimilar los destellos de un futuro glorioso basado en el crecimiento económico, bajo la promesa de una transición en la espiral del eterno retorno y olvidando, en algún punto, la justicia y el desarrollo social. Teniendo presente lo anterior, parece razonable dudar si los intereses que la constitución defiende suponen el bienestar de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad política.
Nuestra política se erige, desde sus cimientos, sobre la base de la consolidación de una casta de oligarcas y privilegiados. Por ende, ninguna constitución ha reflejado genuinamente o, al menos, insinuado el sentir de su comunidad política y ha sido, particularmente en contextos de intensa convulsión social, que emergen y prevalecen ciertos bloques de esta política del silencio mediante su retórica del porvenir. Lo anterior explica por qué, con frecuencia, existe un fuerte rechazo de esta “clase política” a la idea de ampliar los márgenes de participación ciudadana en un proceso de transformación constitucional y optar por una vía mucho más inclusiva que la contemplada en su rígido marco institucional. En efecto, la actual constitución establece mecanismos institucionales de reforma que sólo pueden ser impulsados por el ejecutivo o por algún miembro del congreso. Por tanto, el plebiscito o la consulta ciudadana como iniciativa ante un cambio constitucional no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, careciendo de valor y carácter vinculante.
En gran medida, la carta política ha perpetuado a través de una formula que sólo permite cambios graduales, puesto que su modificación requiere un quorum diferenciado por capítulo. En efecto, la constitución señala que todo proyecto de reforma constitucional debe ser sometido a la revisión de ambas cámaras y aprobado con el voto conforme de las tres quintas partes o dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio, dependiendo del capítulo que se desee modificar. Únicamente en caso de que el presidente rechace por completo un proyecto de reforma aprobado por el congreso, podrá consultar a la ciudadanía mediante plebiscito, siempre y cuando, las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de ambas cámaras insistiesen en la promulgación de dicho proyecto en su totalidad.
En consecuencia, nuestro marco institucional restringe o prácticamente anula la posibilidad de que la ciudadanía participe activamente de los cambios en su carta política y, de igual manera, torna inviable un cambio radical sin que exista un amplio consenso entre los diversos sectores políticos con representación en el congreso.
Bajo este prisma, el acuerdo alcanzado la madrugada del viernes 15 de noviembre de 2019, puede conducirnos a un cambio epocal que transforme radicalmente la historia de nuestra política y su democracia. Cambio, marcado fundamentalmente por la irrupción de la tecnología en la forma de hacer e influir en la política y construir “verdades” alrededor de ella; por el impacto que ha de tener el cambio climático en la vida de millones de personas y la necesidad de encontrar un orden institucional en equilibrio con nuestro ecosistema y; por la reapropiación de lo publico como una dimensión propia del ejercicio de la subjetividad política en la que todos los miembros de una comunidad tienen parte. Este rescate de lo público y su estrecha conexión con los valores y principios de la democracia, constituyen el paso decisivo hacia una comunidad mucho más inclusiva, participativa y responsable.