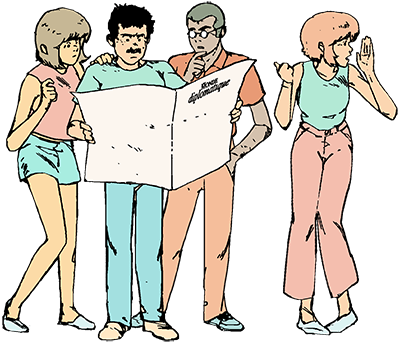Cuando en 1963 Hannah Arendt concluyó que Adolf Eichmann era un tipo normal, muchos la criticaron con una vehemencia cercana al escándalo. Y claro, la reacción era totalmente entendible teniendo en cuenta que en ese momento Eichmann era considerado el mayor asesino de Europa por su participación en el exterminio judío durante la Alemania Nazi. ¿Cómo era posible entonces que una mujer tan brillante como Arendt concluyese algo semejante? Para ella, en cambio, no podía ser de otra manera, pues luego de estudiar la personalidad del oficial alemán durante el tiempo que duró el proceso en su contra, comprendió que el acusado no era ningún super-villano, sino un sujeto corriente entregado a la banalidad del mal, que en su caso significó la muerte de miles de judíos. Einchmann cumplía con las ejecuciones como el más eficiente de los funcionarios públicos, quizás con la misma apatía rutinaria de quien aborda un autobús. Y esto es lo que comprendió Arendt, que lo peor del mal no es la consecuencia en sí misma, sino la rapidez con que nos habituamos a él, la indiferencia con que le contemplamos a distancia o lo banal que puede ser para alguien terminar con las vidas de otros. ¿Estaba equivocada esta vez una de las mentes más lúcidas del siglo XX? Para algunos de sus contemporáneos el error era grotesco además de evidente. Sin embargo, la historia reciente de nuestras sociedades y culturas parece estar inclinándose una vez más ante la contundencia de sus observaciones y argumentos.
El legado de Hannah Arendt
Después de que en nuestro país hemos sido testigos de prácticas corruptas y abusos de poder, engaños, irresponsabilidad y mentiras en otrora prestigiosas instituciones vinculadas a nuestra Iglesia católica, así como también entre connotados empresarios, dirigentes deportivos, organismos de servicio público y en poderes del Estado, en líderes civiles y militares, nos cuesta encontrar respuesta a la pregunta que, con lacerante honestidad, nos dejase Hannah Arendt hace tan solo algunas décadas: ¿hasta dónde el mal nos resulta tan ajeno, extraordinario y aberrante? Nos gustaría concluir que somos una sociedad distinta, más sensible a los derechos humanos y al respeto de la libertades individuales, más atenta a la promoción y al desarrollo de todas las personas, más inclusiva tal vez. Pero cada cierto tiempo algo nos obliga a vernos como una especie de criaturas aberrantes, hechas de retazos del universo o de inmundos sobrantes biológicos, comunes y corrientes. Y entonces concluimos lo mismo que Karl Ove Knausgard en su libro ‘Un hombre enamorado’: “¿Qué era el ser humano en la tierra sino un gusano entre otros gusanos, una vida entre otras vidas, que igualmente podía manifestarse como algas en un lago, setas en el suelo del bosque, huevas en la tripa de un pez, ratas en un nido o un racimo de conchas en un islote?”. Y ese “algo” que nos distancia de la optimista “caña pensante” de Pascal para identificarnos más bien con el César Borgia de Mario Puzo, ese “algo”, insisto, no es el mal en sí mismo, sino la banalidad con que nos comportamos ante él, la rapidez con la que damos vuelta página. Al inicio un poco de escándalo, claro que viene bien. Pero más temprano que tarde volvemos cada uno a lo suyo, a la “mierdecilla” de cada día, encogiéndonos de hombros o anestesiándonos bajo la atmósfera de nuestras zonas de seguridad. Es fácil llegar a banalizar el mal desde nuestras zonas seguras, confortables y simbólicas. De hecho, Einchmann se sentía seguro y protegido por el Estado alemán, tanto como algunos de nuestros compatriotas se han sentido cobijados por la dictadura militar, el gobierno, la empresa, las instituciones civiles y religiosas o, incluso, la propia familia y los amigos. Y de aquí entonces la necesaria urgencia de profundizar la crítica social sobre esto, pues la evidencia nos muestra que cuanto más banales son estos círculos de protección más banal es el individuo que se cobija en ellos, y más proclives todos a banalizar el mal.
Profundizar la crítica social significa tomarnos en serio la advertencia de Arendt. Cuando una sociedad y cultura se habitúa al mal, entonces del anestesiamiento de la mente y del espíritu se sigue el consentimiento justificado y sistemático a toda suerte de abusos, incluso a vista y paciencia de quienes se supone han jurado servir y resguardar el bien común, como muestra con estremecedora evidencia la investigación periodística de Daniel Matamala: “Poderoso caballero”, cuyo adelanto publica Ciper bajo el título “Los dueños de Chile”. Cito este trabajo porque una de las consecuencias inmediatas que acarrea el narcotismo del espíritu crítico, al menos en nuestra sociedad tan habituada a reaccionar ante la “moralina sexual”, es justamente la tendencia a concebir el mal únicamente en términos de violencia física y delitos callejeros (como la de los estadios o los “portonazos”), de crónica roja (como el asesinato de Viviana Haeger) o de eventos propios de la novela policíaca (como los casos Penta y SQM). Todo esto es cierto y merece nuestra total atención y repudio, pero hay algo mucho más macabro aún, en lo cual poco reparamos. Y si lo hacemos, por lo general banalizamos a través de expresiones tales como: ‘todos lo hacen’, ‘en todas partes se cuecen habas’, o ‘siempre ha sido lo mismo’.
Poderoso caballero: del silencio a la crítica
A diario los chilenos vivimos una violencia brutal y sistemática, que recién comienza a salir a la luz con mayor fuerza pero no sin el riesgo de continuar adelante gracias a las influencias políticas. Menciono solo algunos ejemplos: negación de oportunidades de desarrollo equitativas, frustración de jóvenes talentos, el drama de contar con trabajos esclavizantes y sueldos paupérrimos, el dolor de enfermar y tener que mendigar un médico, o el hecho que las AFP usen los fondos de pensiones de los trabajadores como capital financiero a costa de sus legítimas pensiones. Y esto porque, como denuncia Matamala en su contundente investigación, las riquezas de nuestro país se las han repartido entre no más de cinco “poderosos caballeros”. Y esta práctica de reparto, disfrazada como economía de libre mercado, se ha venido sustentando y alentando ideológicamente gracias al cuento de un país moderno y desarrollado, emblema de Latinoamérica y uno de los destinos privilegiado para el turismo internacional. Aquí hay algo siniestro, y mucho más profundo que los escándalos económicos y políticos que son actualmente de conocimiento público, más cruento incluso que la atávica violencia en los estadios. Una práctica de abusos que para seguir operando cuenta, además del lobby, con nuestra habitualidad al mal, banalidad del mal en palabras de Arendt.
Profundizar en la crítica social tiene que ver, entonces, con despertar de esa narcolepsia mental y espiritual que convierte el mal personal y social en una cuestión banal. Pero entendámoslo bien, no significa dramatizar hechos de violencia, tampoco la proyección y divulgación obsesiva de crudas imágenes en pantallas y redes virtuales de socialización masiva; ni siquiera se relaciona directamente con la denuncia periodística, por muy útil y necesaria que ella sea. Es mucho más que eso. Apunta más bien a un despertar —o quizás renacer— de nuestra conciencia ética y ciudadana, que en Chile se inició con los movimientos estudiantiles del 2006, y a nivel internacional en las marchas de los indignados del 2011. En esta madurez cívica el sujeto asume su libertad y responsabilidad para luchar por sus derechos, pero también para tomar partido a favor de las víctimas, para contribuir a la acción ciudadana que busca, aporta y construye el bien común en total rechazo a la impunidad y pasividad con que aún hoy, y en plena democracia, operan los poderes oligárquicos paralelos al Estado.
El despertar de esta nueva conciencia es condición básica para la reconstrucción del tejido social y sostenimiento del bien común. Pero en ningún caso es una cuestión endosable a terceros. Por lo tanto, no se agota con un maquillaje curricular consistente en clases de educación cívica 2.0, como están proponiendo algunas voces republicanas; ni mucho menos con apelar en forma majadera a la “formación del seno familiar”, como si las familias fuesen células independientes de la sociedad y cultura, inmunes a su influjo. Esto es un cometido de nuestra especie, que por lo mismo convoca y exige el compromiso de cada individuo. Es decir, el solo hecho de saberse miembro de la Humanidad es razón suficiente para resistir a la banalidad del mal, contribuyendo en la construcción de sentidos de vida, fundamentos y motivaciones que trasciendan el goce inmediato y placentero al que nos alienta la publicidad y el hiperconsumo, pero que también venzan los miedos paralizantes al futuro que nos aguarda. Cuando una cultura y sociedad no ofrece algo más de lo que dicta la moda, entonces se banalizan todos los valores, también la vida humana. Cito una vez más al noruego Knousgard: “Donde antes era el ser humano el que caminaba por el mundo, ahora es el mundo el que camina por el ser humano. Y cuando se muda el sentido, la falta del mismo va detrás. Ya no es la exclusión de Dios lo que nos abre hacia la noche, como ocurrió en el siglo XIX, cuando quedaba lo humano, apoderándose de todo, tal y como se puede ver en Dostoievsky, Munch y Freud, en esa época en la que el ser humano, tal vez por necesidad, tal vez por ganas, se convirtió en su propio cielo. Sin embargo, desde allí no pudo darse más que un paso hacia atrás, hasta que todo sentido desapareciera. Entonces se descubrió que había un cielo por encima del humano, y que no sólo estaba vacío, negro y frío, sino que también era infinito”. ¿No es esta acaso la estrategia que ha venido siguiendo el Estado islámico, ofrecer consistencia ideológica a generaciones a las cuales les resulta difícil descubrir o construir sentido, e identidad de grupo y protección a quienes se sienten a expensas de poderes supra-políticos, como los que observamos y padecemos a diario en nuestro país?
De Paul Klee al Arcángel Gabriel
Este llamado a mayor compromiso social es en el fondo una cuestión de orden antropológico, individual y colectivo. Y por lo mismo, en una cultura como la nuestra, donde la raigambre religiosa, nos guste o no, sigue fuertemente vinculada a la formación en valores, ya sea en una institución como la Iglesia, ya sea en la privatización de la fe, no podemos dejar de considerar la riqueza que la Teología aporta al discurso, so pena de permitir y consentir que la experiencia de Dios se convierta en el edulcorante que tranquilice y adormezca las conciencias de los grupos más acomodados, o justifique el accionar de fanáticos fundamentalistas. Muy por el contrario, la reflexión bíblica, tanto de los consagrados a ella como de hombres y mujeres sencillos, ha descubierto siempre en la Sagrada Escritura el rostro de un Dios liberador que toma distancia de cualquier intento de convertirlo en un ídolo al servicio del poder. El testimonio “oficial” más reciente de esta revelación de Dios en nuestro país ha sido Alberto Hurtado, con su punzante cuestionamiento a la supuesta catolicidad de aquella época, profesada pero poco encarnada, en abierta contradicción con la inequidad y pobreza de la época. No hemos cambiado mucho, ¿cierto?
En la misma línea teológica de Alberto, el llamado a renunciar a la banalización del mal se nutre más del Anuncio del Ángel a María que del vuelo del Angelus Novus de Paul Klee. En la obra de este pintor suizo-alemán, el ángel en fuga impulsado por el viento del desarrollo constituye en sí mismo una voz de alerta ante las víctimas que va dejando a su paso el impulso de la modernidad, víctimas arrojadas a su suerte en la más absoluta indefensión. Pero el Ángel no se detiene, aunque parece extender sus alas para hacerlo no puede detenerse. Otra cosa muy distinta es lo que descubrimos en el anuncio del Arcángel Gabriel a María. Sus palabras revelan un acontecimiento inaudito en la fe del pueblo, en doble sentido. Primero, que la respuesta de Dios a su Promesa implica el abajamiento y total identificación con las víctimas, al extremo de convertirse en una más de ellas. Y lo segundo, que la redención y liberación obrada por Dios tiene lugar desde lo pequeño, es decir, desde una mujer sin protagonismo previo en la historia del país, desde una aldea insignificante en el mapa de Israel, y en la persona de un Mesías que más que un Salvador parece alguien digno de lástima y compasión. Y este mismo modus operandi se ratifica una y otra vez en la historia humana.
De este modo, Dios muestra su verdadera alianza con el hombre, que lejos de ser alianza con los poderosos es su más evidente repudio. Como canta María en su visita a Isabel, a propósito de la acción divina inaugurada en ella: “Derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada” (Lc 1, 52-53). Dios interviene en la historia para la redención y liberación de las víctimas reales (no morales) que deja a su paso la idolatría del dinero y el poder. Y así el anuncio del Ángel a María se constituye en respuesta a la banalización del mal en tanto que no rechaza ni desprecia lo humano, sino lo vil que se oculta detrás de nuestros actos, y al mismo tiempo se aleja de la nítida o sutil complacencia con la que solemos cruzarnos de brazos ante las víctimas, mientras, cual Angelus Novus, nos dejamos arrastrar por los vientos del desarrollo. Pero no solo esto, el anuncio del Ángel es además el despertar de la conciencia crítica que desde todos los tiempos y lugares nos llama a dejar de temer al mal, para nunca habituarnos a él ni muchos menos permitir que se nos convierta en una cuestión banal, tan banal como para Eichmann era hacer estadísticas del exterminio judío.
P. Humberto Palma Orellana
Profesor Universidad Finis Terrae
Facultad de Educación