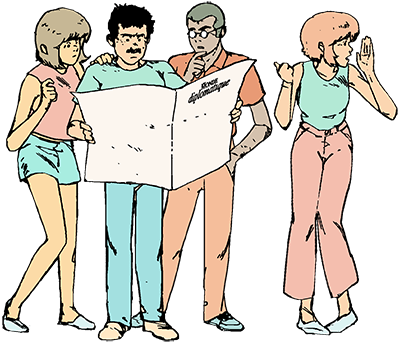Esta semana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, ha descrito el plan de la campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del cuatro de septiembre próximo, en tres fases: “la primera es de la Constitución como patrimonio inmaterial, la que se iniciará este domingo coincidiendo con el Día del Patrimonio en el país”.[1] Si queremos comprender aquí no convienen las exigencias lógicas, de nada ayuda en este sentido constatar que para que algo devenga patrimonio debe -al menos- primero existir. La pregunta entonces es ¿qué está haciendo la ministra cuando dice esto? Pues política, evidentemente, pero ¿de qué manera?
El despliegue del discurso patrimonialista, en sus distintas versiones, es un fenómeno global que comenzó a crecer desde mediados de la década del 70’, coincidiendo con la crisis del petróleo, el avance del capitalismo postindustrial (o de los servicios), como también del neoliberalismo. Impulsado por una UNESCO en sintonía con el mundo por venir, el concepto adquirió prestigio y dio paso a lo que George Yúdice denominó “una episteme posmoderna”,[2] es decir, a la cultura entendida como recurso. Vale la pena citar acá el valioso dato que aporta Jean-Pierre Warnier en La mundialización de la cultura, acerca de las circunstancias en que el augusto organismo debió claudicar de su proyecto original de promoción de la educación y la cultura para la paz y la igualdad de acceso: los grandes países financistas no estuvieron de acuerdo en sacrificar sus ventajas, así “en 1984 Estados Unidos se retiró de la UNESCO, seguido por Gran Bretaña y por Singapur, con lo cual el presupuesto de funcionamiento de la organización se redujo en un 25 por ciento”.[3] La crisis dio lugar a una serie de reformas que terminaron plegándose a lo que sus principales financistas querían: que la cultura, la educación y fundamentalmente la información se rigieran según el rampante liberalismo económico de los 80’. Al mismo respecto García Canclini ha señalado: “Existe una noción que pareció anticiparse a la globalización: la de ‘patrimonio de la humanidad’ consagrada por la UNESCO para proteger ciertos bienes y lugares”.[4]
Entonces el discurso patrimonial impulsado por los Estados asociados ya no tuvo por función unificar las singularidades, como en la época de la Nación y sus monumentos, sino justamente hacer emerger las diferencias, la diversidad de que estábamos hechos como sociedad, para colocarlas sobre el mostrador global del turismo, mientras que, por otra parte -“desde abajo” podríamos decir- comenzaron a surgir movimientos reivindicativos de tal o cual derecho perdido en el pasado, invocando su defensa al patrimonio: la cultura como recurso económico, pero también político, particularmente de un “progresismo” que, de modo paradójico, ya no miraba hacia el futuro sino que hacia el pasado, al mismo tiempo que se despedía del metarrelato de la Historia. El patrimonio entonces se convirtió en un extraño engendro con el que se podía invocar el pasado, pero con la autorización de la gente del mundo de los negocios, al punto que en 1998 el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, señalaba: “debemos proteger la herencia del pasado; pero también debemos amparar y fomentar la cultura viva en todas sus manifestaciones. Esto es, además, muy positivo para el mundo de los negocios, como han demostrado muchos análisis económicos recientes”.[5] De aquí la fuente de prestigio del patrimonio, un concepto aceptable, libre de peligros, que también podía aguantar cualquier cosa, cualquier fin, cualquier causa.
Pues bien, aunque no lo sepa la ministra, en esta línea se inscribe la definición de lo que va de la nueva Constitución como patrimonio: quiere asegurar su buena recepción montada en un concepto “imparcial” y prestigioso, porque eso es justamente de lo que ha carecido todo su proceso de construcción. Así ahora el gobierno suma la promoción del patrimonio a todas las otras adscripciones que ha exhibido: feminismo, ecologismo, animalismo, etc. ¿De qué manera está haciendo política la ministra? Pues “como puede”. El gobierno convierte cualquier causa transversal en su propia causa en la lucha desesperada por mantenerse a flote, pareciera funcionar bajo el imperativo del “todo vale”, con lo que no se puede esperar otra cosa que la profundización de su bancarrota ideológica, percibida a estas alturas como chapoteo en un mar de frivolidad.
[2] Yúdice, George, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 2002.
[3] Warnier, Jean-Pierre, La mundialización de la cultura, Barcelona, Gedisa, 2002.p. 82.
[4] García Canclini, Néstor, Lectores, espectadores e internautas, Barcelona, Gedisa, 2007, p. 100.
[5] Wolfensohn, James, “Culture and Development at the Millenium” (1998), citado por Patricia Goldstone en Turismo. Más allá del ocio y del negocio, Barcelona, Debate, p. 299.