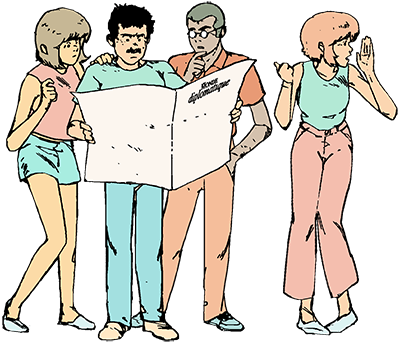Es posible entender la cultura chilena en dos sentidos: como un problema y en ese caso, uno no solucionable a corto plazo, o bien, como algo propio de la esencia de nuestra naturaleza, aprendiendo a convivir con ello, tal como uno se vería forzado a convivir con un vecino que no quiere, que no le gusta, uno desagradable que corta el pasto con su ruidosa máquina todos los domingos a las 6 de la mañana, pero con el que se ve obligado a convivir porque sencillamente ese es el barrio donde le tocó habitar. Si se entiende a la cultura chilena en este primer sentido, esto es, como un problema, y si es que acaso este fuera realmente solucionable (¿es nuestra cultura “solucionable”?), definitivamente no lo sería a corto plazo, puesto que aunque lo deseáramos y pueda ser visto como un buen primer paso, no podemos escribir una Constitución e imaginar que sólo a propósito de ello y de un momento a otro, la gente va a abandonar una concepción completamente arraigada en su cerebro, neoliberal, del ganar-ganar, una “democracia a la chilena” y que entonces todos vamos a poder convivir en libertad, respeto cívico, armonía y alcanzando idealmente el cumplimiento de la mayor cantidad de demandas sociales y solución de injusticias e inequidades, tal como se plantean el día de hoy. Una de las características principales de esta llamada “crisis” es que no es una crisis: esto es, literalmente, Chile en su máxima expresión. Esto es el odio y la excitación reprimida y agitada constantemente por la clase política en nuestro país durante décadas. Esto es lo que somos, y siempre lo hemos sido, con diversas expresiones históricas a lo largo de los años. Luego, encontrar caminos propositivos requiere asumir que es propio de la cultura chilena el estar dispuestos a todo para pasar por encima del otro y obtener una victoria. No es racional, es emocional. No es cerebral, es gutural. Un calor que sube desde la garganta y que está dispuesto a gritar aunque pierda un ojo, una pierna o la vida entera. Una bolsa de las peores emociones que ha llorado Latinoamérica frente a la indolencia política. Esta dinámica es detestable. No sólo porque excita el odio de la gente hasta volverlo normal, sino también porque se sirve de ello con posterioridad para obtener victorias en urnas. La psicología que nos ha arrojado a este abismo es el clásico deseo de las extremas de este país de estrujar la naranja de la dictadura hasta que no le quede ni una sola gota. Ver al otro como enemigo. Que haya que matarlo si es necesario. Que todo valga. Hay una porción de políticos en Chile dispuestos a “estirar el chicle” aunque lamentablemente eso signifique que nos terminemos acribillando los unos a los otros. Aunque sea un gran y necesario paso –en este sentido, cómo no estar de acuerdo–, no es la Constitución, es la cultura. No es la Constitución, es la clase política que ha agitado las emociones del país. No es la Constitución, somos nosotros y nosotras, empujados los unos contra los otros durante años por una élite política que ha actuado como las dos puntas de un mismo iceberg. El pasado 18 de octubre, por una serie de hechos concatenados, el iceberg ha terminado, una vez más, por romperse. Lamentablemente, pese a ser un gran gesto y señal, una nueva Constitución no evitará que nuestro iceberg se vuelva a romper. Todas las personas tenemos nuestra propia bandera de lucha, eso es perfectamente válido –un derecho, incluso–, y cada una de estas luchas probablemente tenga un énfasis completamente distinto a la lucha de cada una de las otras personas. En democracia, la razón por la cual una lucha prima por encima de otra es, básicamente, que para que unos ganen, otros deben perder. Y para que se obtengan victorias, como por ejemplo, “No+AFP”, una porción considerable del deseo político personal de cada individuo debe quedar en el camino para que la sociedad toda adopte una decisión con puntos en común. Si el resultado que se obtenga de estas demandas sociales en el país fuera una torta, la porción que nos sigue tocando a cada uno en lo personal es, con mucha suerte, la octava parte de un grano de azúcar. Empatizando con lo molesto que es leer esta columna en nuestros días, debemos recordar que la democracia no funciona de otra forma y no asumirlo desde ya nos puede llevar a un trágico camino sin salida. El segundo sentido en el que podemos entender nuestra cultura es asumir y empatizar que esto es lo que somos: vecinos desagradables cortando el pasto con ruidosas máquinas a las 6 de la madrugada todos los domingos, con cada uno de sus detalles y emociones, encontrando una forma de sacar adelante al país. Creer que en vez de solucionar algo, debemos aprender a convivir con ello y darnos gestos políticos recíprocos. En ese caso, la forma de avanzar es aprender que incluso desde nuestra cultura egoísta, violenta e hija de golpes de Estado y ruidos de sables, podemos y debemos tener el diálogo suficiente si queremos desarrollarnos en democracia. El que tiene un problema con eso, tiene un problema con la democracia. Concluyentemente, tenemos que aceptar que el diálogo democrático implica dos tipos de resultados frente a cada una de las problemáticas sociales. El primero es una victoria y el segundo, una derrota. Respecto de la derrota, estamos acostumbrados a no querer perder bajo ninguna circunstancia. No hablamos de que pierda la ciudadanía contra el Estado, hablamos de que perdamos los unos contra los otros. Debemos ser conscientes de que para ganar, vamos a perder. Y que, a veces, ni aun perdiendo ganaremos algo. Aprender a ser derrotado es realmente una virtud democrática que nos falta cultivar. En nuestros días, tener esto claro puede significarlo todo.
En kioscos:
Abril 2024