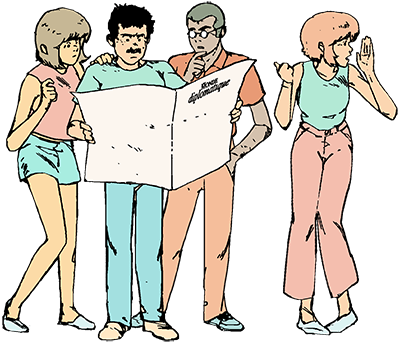En el año 1992 me encontré por primera vez con los estudiantes de antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Fue en el antiguo tren al sur mientras nos dirigíamos a Valdivia a un congreso al cual estaba invitado a presentar una ponencia en mi calidad de recién egresado de la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile. En ese año se habían abierto tres nuevas carreras que formarían antropólogos (UAHC, UCT y Bolivariana) y nosotros, los de la “Chile”, seguíamos mirando con algo de desconfianza a esos jóvenes que desde las universidades privadas comenzarían a ser formados en la disciplina.
En el año 1996, cuando estaba a punto de obtener mi maestría en la Universidad de Brasilia, regresé de vacaciones a Chile y junto con un colega fuimos a visitar a José Luis Martínez, en ese tiempo director de Escuela, para conocer el proyecto que venían desarrollando y establecer vínculos que nos permitieran, a nuestro regreso al país, tener alguna oportunidad laboral. Y aunque todavía pasarían otros cuatro años antes de que volviera definitivamente, mis contactos con Pedro Mege, que también sería director, me mantuvieron cercano a la Academia.
Fue así como en abril del año 2000, luego de haber terminado mi doctorado, llegué a la UAHC con la esperanza de conseguir trabajo. Habían pasado seis años y por lo mismo estaba desconectado del entorno laboral y me enfrentaba al difícil proceso de reinsertarme en Chile. Como era abril, ya estaba todo planificado y no había ninguna posibilidad de hacer cursos y menos de una contratación. Fue ahí que José Luis Martínez me presentó a Pancho Vergara quién me acogió desde entonces y se transformó, con su gran generosidad y calidad humana, en un verdadero padrino para mi llegada a la Academia y un amigo que me ha acompañado durante todo este tiempo.
Con el grado de doctor guardado en un cajón partí siendo ayudante de cátedra, para luego ir ampliando mis oportunidades con la docencia en la Escuela de Danza donde pude conocer al gran Patricio Bunster; investigando en el Núcleo de Estudios Étnicos y Multiculturales; o dirigiendo la misma Escuela o apoyando en cualquier tarea que nuestras autoridades de turno considerasen importante para fortalecer la Academia. De eso han pasado más de 22 años que me han permitido crecer como persona y sentirme integrado a un proyecto que poco a poco fui descubriendo y en el que, más allá de las carencias que siempre tendremos como institución, ha sido fundamental en mi desarrollo como profesional.
Desde mi lugar en la Escuela de Antropología he realizado clases en la mayor parte de las carreras de la universidad, fui director de Escuela, director de Investigación y Posgrados, jefe del programa de Magister en Antropología y miembro del Directorio de la Universidad. He contribuido en los procesos formativos de cientos o quizás miles de estudiantes y conocido a muchas personas que fueron indispensables para que me convirtiera en el antropólogo que soy en la actualidad, haciendo trabajo colaborativo y feliz de estar apoyando los procesos formativos de esa variedad infinita de estudiantes que llegan año tras año a nuestros programas.
En estos 22 años pude aprender a conocer y valorar el proyecto institucional y creo haber cooperado también para que nuestra Escuela sobreviviera hasta hoy y en el camino haber formado a excelentes profesionales que destacan tanto en Chile como en el extranjero. Diego Muñoz que vive en Alemania, acaba de pasar por Santiago (camino a Rapa Nui) y ha desarrollado una exitosa carrera como investigador. Lo mismo Daniela Durán en Francia, Anita Carrasco en Estados Unidos o Astrid Mandel en Chile. Hace unos días fui invitado a Ovalle a dar una charla a asociaciones y comunidades del pueblo diaguita nada menos que por el delegado Presidencial de Limarí, Galo Luna, también antropólogo formado en la Escuela. Y así podría señalar cientos de nombres que vi entrar a la UAHC muchos de los cuales se han transformado con el paso de los años en grandes amigos.
En esta conmemoración de los 30 años quisiera rescatar algunos elementos que creo marcan nuestro sello y que nos diferencian de alguna manera de las otras carreras de antropología que han ido proliferando y que vinieron a enriquecer la formación antropológica, que luego del golpe militar, quedó en manos de la Universidad de Chile y, a partir de 1985, de la Universidad Austral de Valdivia. A partir de entonces se enseñó antropología en la Universidad Arturo Prat de Iquique y también en la Universidad Bolivariana de la misma ciudad; luego fue la Universidad de Concepción quién creó, o más bien reabrió su escuela; la Universidad de Tarapacá y la Universidad Arcis; y luego la Universidad Alberto Hurtado y hasta la misma Pontificia Universidad Católica, que durante años había dudado por instalar la carrera, decidió también impartir antropología en Santiago, quizás intentando replicar el importante papel que jugó para la antropología nacional la primera carrera de licenciatura que abrió la hoy UCT en Temuco en el año 1973. Y a pesar de toda esa lucha por conseguir estudiantes y en un contexto de educación neoliberal en el cual las otras universidades se mueven mucho mejor que nosotros, hemos podido mantenernos en las labores de docencia, investigación, extensión y publicaciones, sin parar a lo largo de todos estos años.
Hemos tenido dos presidentes del Colegio de Antropólogos (Francisca Márquez y Luis Campos), un vicepresidente (Pedro Mege), organizamos junto con la Bolivariana el congreso de antropología del 2004 y el de la Asociación Latinoamericana de Antropología del 2012 y hemos podido instalar el nombre de la Academia (siempre dando disculpas y explicaciones por lo de cristianos) no sólo en Chile, sino también en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, México y otros tantos países que han debido aprender de que en Chile hay una pequeña universidad que dicta la carrera de antropología y que se ha vuelto reconocida por el trabajo constante de sus investigadoras, de los académicos y de sus propios estudiantes.
¿Cuáles son entonces las particularidades que nos permiten seguir haciendo lo que hacemos, más allá de la encarnizada lucha por los estándares que impone el modelo neoliberal?
En primer lugar, la Academia recibe en promedio a los estudiantes más pobres del país, aquellos que por las desigualdades del sistema educativo no consiguen entrar a las otras universidades, incluyendo a aquellas en que se imparte antropología. Lo anterior si bien genera una desventaja ya que los recursos técnicos que traen de base nuestros estudiantes son menores que los de las otras instituciones, nos genera también un desafío, ya que en cinco años debemos de igual manera convertirlos en profesionales. Y créanme que lo logramos. Aunque para nosotros eso nunca ha sido un problema ya que sabemos y, lo hemos comprobado a lo largo de los años, que aquello que traen desde sus casas es de otra índole y tiene que ver con lo que se llama calle, el saber moverse por distintos espacios, el poder resolver cuestiones importantes y con escasos recursos, lo que por lo demás es parte consustancial del proyecto de Universidad que tenemos en la Academia. Y está claro que, en el trabajo antropológico en serio, ese que se hace en terreno, enfrentando inclemencias de todo tipo, eso sirve mucho más que llenarse de teorías foráneas, la mayor parte de origen y conformación colonialista y que se repiten sin más esperando algún día ser reconocidos por el establishment antropológico. Y esa es una gran ventaja. Nosotros podemos enseñarle algunas técnicas y teorías a nuestras y nuestros estudiantes y eso lo hacemos en los años en que pasan por la Escuela. Pero enseñarle calle a quien no la tiene, eso sí que es imposible.
En segundo lugar, la Escuela de Antropología de la Academia mantiene, declara y desarrolla una perspectiva latinoamericanista con todas las características que han sido reconocidas a las llamadas antropologías periféricas: utilizando referentes teóricos del continente (a pesar del culto que se le rinde a lo europeo en Chile), con académicos y académicas que se han formado no sólo en varios países de América Latina como Brasil y México, sino también en Nueva Zelandia y en Chile, muchos de ellos como Guillermo Brinck, Claudio Espinoza, Marinka Núñez y Francisca Fernández, ex alumnos de nuestra misma Escuela. Al respecto no basta con hacer declaraciones de buena voluntad sobre lo importante de Latinoamérica, sino que esto debe quedar reflejado en la malla curricular y en la bibliografía que se utiliza en cada programa de asignatura intentando dejar de lado el colonialismo intelectual que, marcado por el eurocentrismo, termina condicionando a que muchas instituciones que imparten ciencias sociales prefieran todavía contratar a jóvenes recién doctorados en Inglaterra o Estados Unidos, dejando de lado a aquellos que han decidido conscientemente ir a aprender sobre América Latina en América Latina.
No hay que olvidar que la antropología es una disciplina heredera de la expansión colonial de Europa y que aún está pendiente un proceso de descolonización intelectual que permita que esta herramienta, para nosotros imprescindible en el cambio social, sea puesta al servicio de la transformación y eso será imposible de realizar manteniendo la idea de que sólo los formados en Europa pueden enseñar antropología, lo que a esta altura de las cosas, es verdaderamente impresentable, sobre todo en una disciplina que pretende entender al otro desde su propio punto de vista y no seguir imponiendo las modas provenientes de los colonizadores.
Lo anterior nos lleva a otra de las características de la antropología latinoamericana y que es la necesidad de incidir en las políticas públicas, en la transformación social y también el trabajar de manera colaborativa con los sujetos sociales que son parte y no objeto de nuestros estudios, aspecto en el cual sin dudas se ha destacado José Bengoa, quién no sólo es el que llevó a cabo la idea de crear nuestra Escuela sino que ha liderado importantes políticas públicas como la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la Fundación Nacional de la Pobreza o las antiguas experiencias con la Escuela Superior Indígena y Campesina de Águila Sur, iniciativa que hoy se replica y se mantiene en el trabajo que a sus 76 años sigue llevando a cabo en Curaco de Vélez en Chiloé.
Al respecto varios colegas han mencionado la presencia que tienen nuestros egresados y egresadas en distintas localidades, trabajando de manera colaborativa, codo a codo como diría el antropólogo mexicano Esteban Krotz, e incidiendo en la mejora de las condiciones de discriminación y exclusión a las que son sometidos todavía en este país diversos sectores sociales. La labor de Aranza Fuenzalida trabajando hace años y de manera gratuita como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Pueblo Chango, de Natalia Caniguan en toda la Araucanía, Astrid Mandel con la Identidad Lafquenche, de Scarleth Nijborg, Isabel Araya, María Paz Espinoza y Nicole Chávez con los y las afrodescendientes, demuestran que el trabajo colaborativo es de gran importancia para nuestros egresados, aspecto en el cual se insiste en nuestros procesos formativos y que está directamente vinculado al último aspecto al que quiero hacer referencia, la importancia del trabajo de campo, de la etnografía.
Cuando estudié en la Universidad de Chile, a fines de los años 80, había sólo un curso, del cual fui ayudante varios años, en donde se salía a trabajo de campo. Todo era organizado por el docente a cargo quién solicitaba los recursos en la universidad, decidía el destino del terreno y se encargaba de la logística. Se pedía el bus de la facultad y se partía con todo el curso hacia localidades rurales, como Canela Baja, Tulahuen o Loica. Demás está decir que como experiencia de terreno era valiosa, sobre todo por los vínculos que establecían los y las estudiantes en terreno, aunque sin duda nunca se dimensionó el impacto que significaba la irrupción de tanto investigador en localidades que veían incrementada de golpe y porrazo su población y que a las pocas horas eran acosados por los aprendices de antropólogos que se peleaban por la propiedad de lo que en ese entonces se llamaba “sus informantes”. No sé si en la Universidad de Chile o en otras universidades en donde se imparte antropología continuarán con esta modalidad que a todas luces me parece equivocada, pero en la Academia desde sus inicios las cosas se han hecho de manera diferente, lo que ha redundado en que nuestros egresadas y egresadas destaquen por su habilidad en el trabajo de campo. Ya mencioné acerca de “la calle” con que llegan nuestros estudiantes aspecto que se pule y se desarrolla en los cortos pero intensos años en que están con nosotros. Desde primer año debían salir a trabajo de campo, cumplir con 45 días de terreno a lo largo de la carrera, presentando proyectos para salir a hacer etnografía, saliendo en grupos pequeños de no más de cuatro personas y decidiendo ellas y ellos adonde debían ir y qué temas debían trabajar. Y aunque la pandemia nos ha obligado a postergar muchas salidas a terreno, hemos estado ansiosos porque nuestros estudiantes puedan volver sin problemas al terreno porque sabemos que es fundamental en su proceso formativo como antropólogas y antropólogos. Sólo de esta manera se puede llegar a inculcar aquella verdadera enfermedad del viaje que muchos de las y los docentes de la Escuela tenemos hasta hoy y que nos permiten incorporar a nuestros estudiantes en investigaciones de terreno, más allá incluso de los requisitos que se establecen en la malla curricular. Por lo mismo vuelvo a insistir: es en el trabajo de campo en donde se aprende a compartir, a colaborar, en donde se actualizan las perspectivas y donde se consigue el principal material con el que deben trabajar las y los antropólogos, los diversos puntos de vista de las personas con las cuales trabajamos y que nutren no sólo nuestras investigaciones, sino también nuestro propio ejercicio docente de la disciplina y que aquellos que se autodenominan teóricos no trepidan en cambiar por una simple y solitaria lectura de textos, en su mayoría escritos en otras lenguas, y que reflejan perspectivas e intereses lejanos al continente y a nuestros países.
Para finalizar, más allá de los nombres que he mencionado, es necesario recordar a mucha gente que ha hecho posible continuar con nuestra labor. Partiendo por las secretarias que nos han acompañado y ayudado a crear escuela como Cristina Rojas, Lorena Zenteno, Joanna Biguera y Natalia Pinochet y sobre todo María Jesús Ayala la que oficiaba, más allá de sus deberes, como consejera sentimental y hasta de cuasi psicóloga de nuestros estudiantes. Va también el recuerdo y el agradecimiento a tantos docentes que contribuyeron a nuestro desarrollo, tales como Rossana Casígoli, Daniel Quiroz, Leopoldo Benavides, Loreto Rebolledo, Viviana Manríquez, Francisca Márquez, y también a académicos de otros países como el fallecido Luis Vásquez, Alfonso Alem, Ariel Gravano, Miguel Alberto Bartolomé, Alicia Barabas y Juan Carlos Radovich.
Por último, en esta celebración de los 30 años tenemos el deber de recordar a aquellos estudiantes, egresados y titulados que fallecieron como Emerson, Pedro Pablo, Clemente, Danitza, María de los Ángeles, Cecilia Muñoz, David Janus, David Gordillo y René Odgers, este último recibiendo su título de manera póstuma, compromiso asumido por el entonces Rector Bengoa el mismo día de su funeral. Me emociona todavía recordar cuando entregamos su diploma que fue recibido por su familia la que había visto por años las andanzas de este señor que decidió, ya de viejo, dedicarse a estudiar antropología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Un abrazo entonces para todas y todos los que han contribuido con la Escuela en estos ya largos treinta años y una invitación para aquellas mentes jóvenes (y algunas no tan jóvenes) que decidirán en los próximos años venir a estudiar antropología en la Academia. Los estaremos esperando.
Texto publicado originalmente en https://www.academia.cl/