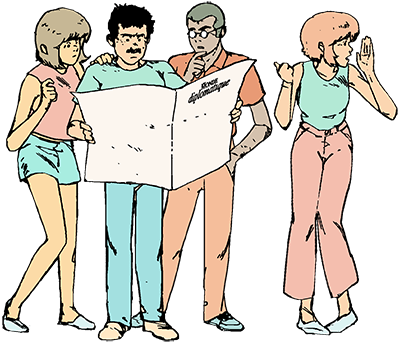A partir de la nueva crisis del Tribunal Constitucional chileno –que, a lo que parece, suma y sigue-, aquí se ofrecen algunas observaciones que intentan identificar las cuestiones problemáticas de fondo, para lo que se reproduce una parte muy resumida del artículo “Un constitucionalismo débil para Chile”, que el autor publicara recientemente en el libro colectivo La Constitución que queremos. Propuestas para un momento de crisis constituyente, J. Bassa, J. C. Ferrada y Ch. Viera, eds., Lom Ediciones, 2020, pp. 351-374.
1. Que pueda haber corrupción en las demoras de ciertas causas (relacionadas con la violación sistemática de derechos fundamentales durante la dictadura cívico-militar), ventiladas por vía de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional chileno (TC), es grave. Que su actual presidenta –no una jurista prestigiosa sino una exasesora política del primer gobierno de Piñera- lo revele a través de una entrevista, usando incluso el mote de tercera cámara para el TC que por otra parte seguramente no acepta, es frívolo. Que, justo en sesión del pleno posterior a la entrevista, otro de sus ministros –que llegara al tribunal sin los méritos académicos de otros que postularon junto con él, y uno de los que integran esa sala donde, en coalición con ciertos abogados litigantes, podría haberse dado una demora corrupta- le pida a la presidenta su renuncia, alegando felonía y un contubernio periodístico (hasta del propio Ciper Chile, uno de los pocos medios de prensa -si no el único- que practica con rigor y coraje desde hace años el mejor periodismo de investigación hallable en Chile) para desacreditar al TC, es penoso. Que se filtre a la publicidad un audio no autorizado (cosas realizadas vaya a saber uno por quién) de esa sesión del pleno, donde algunos ministros se destrozan sin demasiados argumentos de razón pública a los que atender, es patético. Y que la Fiscalía de Alta Complejidad inicie una investigación por presunta corrupción en el TC es –casi se acaban los calificativos- delirante. Si esto no fuera una tragedia sino una comedia, ¿quién no recordaría a Les Précieuses ridicules de Molière?
Y, sin embargo, incluso si todo ello no hubiera ocurrido, igualmente tendríamos problemas severos que lamentar y por corregir respecto de la justicia constitucional en el proceso constituyente en hibernación pero también en marcha. Lo que supone, cuando menos, admitir que en el TC se hallan jueces poco calificados y un estilo argumentativo habitualmente deficiente. Y, luego, hacerse cargo de algunas reflexiones no suficientemente conocidas entre nosotros (como las de S. Lewis en este mismo sitio[i] y que a su manera este texto prolonga) para abogar por un constitucionalismo débil en Chile. En concreto, sugeriré dos dispositivos institucionales que serían capaces de transformar nuestro TC en un órgano funcionalmente distinto y que, separados o conjuntamente, mejorarían la calidad democrática de los órganos públicos y las funciones que desempeñan especialmente en relación con la protección y precisión de los derechos fundamentales. Veámoslo.
2. ¿Por qué, y aun cuando solo fuera en ciertos contextos, puede justificarse instrumentalmente, o sea, por la corrección sustantiva de los resultados que probablemente produce, un control judicial de constitucionalidad abstracta –y no, por ej., alguna variante de control parlamentario? ¿Qué tiene de peculiar la jurisdicción que permita salvar no solo la posibilidad sino sobre todo la deseabilidad de una judicial review, pese a su intrínseco demérito democrático?[ii]. Estas son preguntas exigentes, pero abordables considerando las distintas circunstancias que rodean o encuadran a los debates constitucionales, respecto de cuya materia –el conflicto político- habría que preguntar si permite su sometimiento, al menos provisional, a una forma jurídica de resolución de controversias. Las cuestiones constitucionales y de derechos fundamentales se insertan, como es obvio, dentro de lo que, en el vocabulario de J. Waldron, se llaman ‘circunstancias de la política’, que son las de un grupo humano que ha de colaborar a través del tiempo pese a sus diferentes concepciones acerca de lo que es justo, precisamente para sobrellevarlas en común cuando llega el momento de tomar decisiones vinculantes. Es algo en lo que J. Rawls insistía cuando hablaba del ‘consenso entrecruzado (overlapping consensus)’ a que pueden arribar distintas concepciones comprehensivas del bien, y que es, decía, otra manera de plantear el clásico problema de la tolerancia. En este sentido, el problema de identificar los límites de la tolerancia puede ser encomendado al proceso político con un añadido institucional dotado de algún valor epistémico. En todo caso, el sentido justificatorio de institucionalizar judicialmente el control constitucional apela a que su deficiente valor intrínseco (por ser contramayoritario) sea compensado con su mayor valor instrumental y eo ipso con ese valor al que cabría denominar como epistémico, discursivo, racionalizador o argumentativo.
3. Cuando se enfrentan los conflictos constitucionales, hay que conceder que existen otras circunstancias o, quizá mejor, que existen unas circunstancias no solamente políticas sino también jurídicas, las que posibilitarían arreglos institucionales que, sin sustituir al proceso democrático, operen a su respecto como contrapunto, como un complemento racionalizador del mismo. Esto no impide entender que la mejor justificación de una democracia deliberativa es más procedimental (o intrínseca) que instrumental y epistémica, pues reposa en la igualdad política que es el fundamento de las instituciones representativas que toman decisiones mediante una profusa deliberación colectiva, y no en la calidad sustantiva (teóricamente identificable y aun defendible) de dichas decisiones que son sus resultados. Si esto es prometedor, sería entonces posible y deseable ‘filosoficar’ la justificación democrática con un dispositivo institucional que hiciese probable un incremento de la racionalidad argumentativa que el proceso democrático-deliberativo per se no asegura. Las controversias políticas que atraviesan a una comunidad no serían, de este modo, eliminadas ni por la constitución ni por los jueces constitucionales, sino procesadas y resueltas a través de una forma judicial o, más propiamente, cuasi o semijudicial, justo por estar entregadas a letrados que, sin ser imparciales sino estando involucrados en ellas, son pese a todo capaces de sofisticar filosóficamente las razones para su resolución. Y quien defienda modelos de constitucionalismo débil agregará que tal resolución de hard cases constitucionales será finalmente deliberada y decidida por los órganos democráticos.
4. Más aún, tendrían que buscarse órganos y procedimientos que mejoren lo que puede denominarse la legitimación instrumental, material o a posteriori de las decisiones democráticamente tomadas, haciendo probable que a través de ellas se satisfaga no el interés de una sola facción sino el de todos. Ahora bien, esta legitimación material alcanza también a la jurisdicción, si bien de un modo típico. La justificación instrumental-epistémica aquí sugerida para la jurisdicción constitucional implica, pues, que en un sentido relevante es posible entender que la sujeción del juez constitucional a la constitución es analogable a la sujeción del juez ordinario a la ley. También y por lo mismo, que hay analogía entre la independencia del juez ordinario y la del juez constitucional. Y, también por la misma razón, que tan posible es que el juez ordinario decida algo con lo que él en persona no esté sustantivamente de acuerdo, como posible es que el resultado del control de constitucionalidad no tenga un happy end para la propia filosofía política del juez constitucional. Lo que reafirmaría que la distinción entre conceptos constitucionales y plurales concepciones filosóficas de los mismos, si bien no permite que las controversias políticas sean eliminadas (sino más bien esclarecidas, ilustradas), tampoco sugiere que las peculiares convicciones del juzgador sean siempre las que doten de contenido final a sus decisiones constitucionales (sino, en cambio, que la convicción interpretativa del juzgador acerca de lo que el texto constitucional exige o prohíbe perfectamente puede discrepar de lo que él personalmente exigiría o prohibiría).
5. Un mecanismo como este funcionalizaría cierta auctoritas en un entorno democrático, en el entendido de que otorgaría sitio institucional al punto de vista de la filosofía política dentro de un procedimiento de toma de decisiones colectivas diseñado no aristocráticamente sino a partir del ideal de la igualdad política. Y lo haría precisamente en el sentido de fungir de dispositivo que sutiliza la deliberación democrática de decisiones, auxiliando así –tal es su pretensión- en la revelación de las deficiencias racionales (referibles sobre todo a los diversos derechos fundamentales, incluyendo por supuesto a los envueltos en las instituciones democráticas) de la actividad gubernamental y parlamentaria. Así, se contaría con una justificación adicional para que, al momento de diseñar nuestras instituciones, las circunstancias de la política sean completadas por otras circunstancias, las cuales, si no de otro tipo, sí son de uno que posibilita la mejora del rendimiento instrumental y epistémico de la deliberación democrática. Y precisamente entre estos procedimientos que mejorarían epistémicamente, sin tutelar políticamente, la deliberación democrática que lleva a la toma de decisiones, se hallan los de un control (cuasi)judicial de constitucionalidad filosóficamente sofisticado e institucionalmente débil y dialógico.
6. Mas, esta discusión aún deja abierta la pregunta por la especificación institucional de alternativas a la hipertrofia que a veces acompañan a la judicial review (tanto à la norteamericana como à la europea, y por cierto à la chilena), pero sin que por ello promuevan su completa eliminación. Para no encarar esta cuestión muy genéricamente, conviene apuntar que hay variados modelos existentes de constitucionalismo, y que algunos de ellos, más bien recientes, parecen caracterizarse por un cierto carácter débil y dialógico, lo que significa que institucionalizan una revisión constitucional que -allende el modelo norteamericano de checks and balances con revisión judicial fuerte y el de Westminster con supremacía parlamentaria total y sin revisión judicial ninguna- promueven en cambio una suerte de cooperación constitucional basada en la deliberación o diálogo democrático entre jueces y legisladores, reservando incluso la última palabra no al juzgador sino al legislador. Es lo que se ha dado en llamar, como ya adelanté, el ‘nuevo modelo constitucional de la Commonwealth’, como el que hoy por hoy tienen el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. El cual mantiene cierto control de constitucionalidad protector de los derechos constitucionales, pero reservando la última palabra institucionalmente hablando al parlamento[iii].
7. Este modelo ha sido caracterizado por la cooperación, la distorsión y la deferencia[iv]. La cooperación entre todos los poderes estatales tiene como finalidad resguardar los derechos constitucionales, cosa que en estos arreglos institucionales en general se lleva a cabo tanto a través de una cláusula que permite la limitación de tales derechos siempre que sea razonable y democráticamente justificada, así como a través de una práctica estandarizada de previa revisión parlamentaria de la constitucionalidad de los proyectos de ley (incluso con la obligación ministerial de informar por escrito al parlamento las eventuales afectaciones de derechos ínsitas en los proyectos). La distorsión en favor de los jueces de la soberanía democrática (expresada en la legislatura y el gobierno) se manifiesta o bien como poder judicial de invalidación de leyes y actos administrativos declarados inconstitucionales por afectar derechos, o como poder judicial de interpretación que trata de salvar tal inconstitucionalidad por vías alternativas (aditivas o sustractivas), o como potestad jurisdiccional no invalidatoria sino declaratoria de incompatibilidad con los derechos constitucionales. La deferencia, en fin, hacia los poderes con legitimidad democrática directa es lo que permite afirmar que la última palabra es la del legislador, en la medida en que será este el que decidirá si asume la invalidación, la incompatibilidad o la interpretación alternativa del juez.
8. Si se quieren pistas institucionales más particulares, ponderando tales modelos reales pero añadiendo (en un ejercicio de imaginación institucional) algunas variantes que los pueden aun mejorar, yo sugeriría considerar el modelo ideal de justicia constitucional penúltima o débil que ha esbozado S. Linares:
“mi propuesta delinea un esquema en el cual, en primer lugar, los jueces inferiores a la Corte Suprema (o Tribunal Constitucional) solo pueden pronunciar declaraciones de incompatibilidad (respecto de las leyes contemporáneas). En segundo lugar, autoriza a las Cortes Supremas [o Tribunales Constitucionales] a declarar la invalidez de una ley o acto normativo con carácter general. Un sistema como este permite que las declaraciones de incompatibilidad de los jueces inferiores funcionen como un mecanismo de alerta, que le advertiría al Congreso que, si el caso llega al alto tribunal, la decisión política tiene probabilidades de ser vetada. De este modo, el Congreso tiene tiempo para ensayar otras políticas alternativas o comenzar a articular una defensa razonada de la política cuestionada. Además, bajo este sistema el Congreso tiene incentivos para contestar porque sabe que, si no obra de manera responsable, el alto tribunal puede terminar vetando la decisión política. Junto con ello, la Corte debería disponer de recursos para mitigar las confrontaciones con el Congreso. En ese sentido, las declaraciones de inconstitucionalidad ‘con plazo de espera’ o efecto retardado (esto es, sentencias que producen efectos invalidatorios después de transcurrido cierto tiempo) parecen sumamente apropiadas. Por último, y para salvar la autoridad final de las Legislaturas, cabe agregar que, en el supuesto de que la Corte opte por invalidar la norma con carácter general, el Congreso puede echar mano de una suerte de cláusula ‘override’ para hacer valer su postura. Sin embargo, la invocación de esa cláusula debería cumplir con ciertos recaudos. Así, cabría estipular la obligación del Congreso de responder en una audiencia pública a todos los argumentos vertidos por la Corte Suprema, incluso a los basados en derechos. Después de esta audiencia, una vez oídas todas las posturas, el Parlamento podría volver a debatir la cuestión y someterla a votación. Por último, cabría estipular que el uso de esta cláusula tenga efectos temporales, es decir, que la decisión del Congreso que revalida una norma previamente declarada inconstitucional por la Corte tenga vigencia hasta la formación de una nueva Legislatura electa, que estaría obligada a ratificar la decisión del Congreso anterior. Sin duda, un sistema como este no garantiza en absoluto el surgimiento de un genuino diálogo, pero ofrece incentivos para que la deliberación sea más probable, a la par que le deja la última palabra institucional al Congreso”[v].
Este modelo, creo, tiene el mérito de tratar de salvar la deliberación democrática entre cortes y legisladores, tanto por lo que tiene de diálogo (al forzar la argumentación no solo del juez sino también, y precisamente, del legislador y aun del administrador), cuanto por lo que tiene de democrático (al otorgar la última palabra al órgano representativo). Dispositivos como los que incluye hacen al menos probable que el legislador, pudiendo finalmente hacer prevalecer su voluntad, tenga que involucrarse en un diálogo razonado que lo fuerce a escuchar la argumentación de los jueces, a responderla públicamente con una batería de argumentos tan apropiados como pueda, e incluso a confirmar luego de una elección parlamentaria su propia revalidación de aquella legislación que haya sido invalidada judicialmente.
9. A mi modo de ver, convendría considerar no solo esta sino también otras variantes de constitucionalismo menos fuerte y más deferente democráticamente hablando. E incluso de combinarlas, aunando en un arreglo de control de constitucionalidad la penultimidad impulsora del diálogo y de las prácticas justificatorias con el thayerianismo. Como se sabe, J. B. Thayer elaboró a fines del siglo XIX la doctrina según la cual conviene contar con una presunción de constitucionalidad en favor de los actos legislativos y administrativos, en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad requiere una argumentación fundada en razones notorias e incontrarrestables de la irracionalidad de la norma revisada o, como decía un abogado norteamericano razonando por analogía con la presunción de inocencia y el estándar ‘más allá de toda duda razonable’ propios del derecho penal y procesal penal[vi]. Entonces, si la carga de la prueba pesa sobre quienes alegan la inconstitucionalidad de una norma, han añadido los lectores de Thayer que también sería deseable requerir una justificación tan precisa, rigurosa y articulada para tal juicio de inconstitucionalidad que todos los expertos integrantes del órgano controlador la compartan -o cuando menos la inmensa mayoría de ellos: tal sería la versión fuerte de la presunción-:
“defender el principio in dubio pro legislatore implica que al que alega la inconstitucionalidad le corresponde la carga de la prueba y que ante la falta de elementos suficientes para constatarla se utiliza la presunción como forma de salir del impasse. La presunción de constitucionalidad opera por tanto ex post, una vez comprobada que la ‘prueba de cargo’ no es suficiente para destruir la constitucionalidad de la ley […] El Tribunal presume que la ley es constitucional (aunque ‘de hecho’ pueda no serlo) una vez que le quedan dudas al respecto; hasta ese momento la ley es constitucional al igual que el reo es inocente […] En el ámbito del juicio de constitucionalidad la prohibición del principio inquisitivo encuentra su paralelo en la disposición deferente o autorrestrictiva por parte del Tribunal Constitucional […] No cualquier error ha de valer para declarar la inconstitucionalidad, y sobre todo, el Tribunal Constitucional está especialmente confiado en que el legislador no lo ha cometido”[vii].
Todo lo cual parece deseable especialmente por su congruencia con la labor argumentativa o de principios que ha de ser la función del órgano controlador de constitucionalidad, motivo por el cual debiera desearse que sus decisiones cuenten con supermayoría o aun unanimidad, siendo estos requerimientos exigibles no tanto de los debates parlamentarios (salvo muy marginalmente) cuanto de los razonamientos expertos que permitan fundar decisiones como la de inconstitucionalidad.
10. Concluyendo. A quien esgrima que estas posibilidades resultan impensables entre nosotros, pienso que habría que preguntarle si, después de todo, forma parte de nuestro consenso constitucional un poderoso control judicial abstracto que, en realidad, es tan reciente y ha estado entremezclado tóxicamente la mayor parte del tiempo con el proyecto político y económico del pinochetismo. ¿No sería un modelo débil y con pretensiones de diálogo deliberativo entre el parlamento y una corte –sea solo de justicia constitucional penúltima, sea además con presunción de constitucionalidad thayeriana fuertemente entendida- algo perfectamente compatible con los elementos históricamente decisivos de nuestro sistema jurídico? Y es que la discusión política y constitucional chilena mejoraría si contemplara la posibilidad de rediseñar el TC y sus funciones para que ejecute un control abstracto de constitucionalidad a la vez deferente y más débil de la actividad parlamentaria y administrativa. Lo que sería tanto como transformar el TC en un consejo constitucional (para adoptar el nombre, si bien no el diseño francés) integrado por expertos que enjuicien la constitucionalidad de leyes y decisiones administrativas, primero, sin disponer de la última palabra, que sería entonces la del órgano dotado de legitimidad democrática, como ya ocurre en otros sistemas jurídicos realmente existentes y como bien pudiera ocurrir según modelos por ahora puramente teorizados. Y, segundo, de manera tal que su intervención revisora se legitime sobre todo por su valor epistémico y, consiguientemente, por compensar el valor de sus resultados su intrínseco disvalor democrático, forzando precisamente con la sofisticación filosófica y jurídica de sus argumentos a que el representante democrático justifique el ajuste constitucional y iusfundamental de sus leyes, decretos y reglamentos según exigentes estándares de razonamiento. Así, podría exigir de los representantes electos –y a toda su maquinaria técnica- razones convincentes y precisas que les permitan sortear esas declaraciones judiciales de incompatibilidad e incluso de invalidez que toman como patrón de juicio a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales. Con la diferencia, además, de que la simple mayoría que homenajea debidamente a la igualdad política (y que, como he dicho, solo debiera inobservarse cuando se trata de prevenir cierto coto vedado muy estrictamente entendido) no es aconsejable en el caso de un órgano revisor de constitucionalidad con pretensiones ante todo epistémicas, del cual por el contrario debieran esperarse decisiones justificadas por unanimidad o a lo menos por supermayoría para desbaratar la presunción constitucional de la actividad de los representantes del pueblo.
Por Enzo Solari
PUCV
[i] Véase S. Lewis, “Repensar el Tribunal Constitucional”, en https://ciperchile.cl/2020/02/18/repensar-el-tribunal-constitucional/.
[ii] Para estas preguntas, como es obvio, considero especialmente la argumentación de J. C. Bayón en su extraordinario artículo “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, en M. Carbonell y L. García, coords., El canon neoconstitucional, Trotta, 2010, pp. 285-355.
[iii] Estos nuevos modelos de la Commonwealth estarían desplazando al antiguo modelo de Westminster (el cual quizá solo persiste en Australia, donde casi no hay constitucionalización de derechos pero sí rigidez constitucional): por todos, véanse M. Tushnet, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton University Press, 2009, esp. pp. 3-76; R. Dixon, “Weak‐form judicial review and american exceptionalism”, en Chicago Public Law and Legal Theory. Working Paper 348, 2011, 28 pp.; J. Colón-Ríos, Weak Constitutionalism: Democratic legitimacy and the question of constituent power, Routledge, 2012, esp. pp. 1-16 y 152-174; S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theorie and Practice, CUP, 2013, esp. pp. 19-94; J. Colón-Ríos, “A new typology of judicial review of legislation”, en Global Constitutionalism, 3/2, 2014, pp. 143-169; A. Buratti, Western Constitutionalism. History, Institutions, Comparative Law, G. Giappichelli Editore/Springer, 22019, pp. 118-132.
[iv] Sigo aquí a M. Melero, “La interpretación constructiva en el constitucionalismo commonwealth: ¿activismo o vandalismo judicial?”, en Eunomía, 5, 2013/2014, esp. pp. 29-34.
[v] S. Linares, “Justicia dialógica interinstitucional: de lege ferenda y de lege lata”, en R. Gargarella, comp., Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática, trad. S. Seresevsky, Siglo XXI Editores, 2014, pp. 188-189.
[vi] J. B. Thayer, “Origen y alcance de la doctrina estadounidense del derecho constitucional”, trad. M. Vitetta, en Contextos, 6, 2013, pp. 102-128, aquí p. 119.
[vii] P. De Lora, “La posibilidad del constitucional thayeriano”, en Doxa, 23, 2000, pp. 63-64, y para el entero argumento, pp. 62-72.