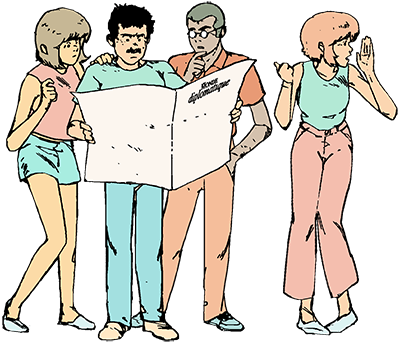Asombra mirar nuestro entorno y percibir los espacios, las calles y el acontecer diario, como experiencias diferentes, aun cuando, hayamos estado en un lugar más de una vez. Recordábamos otra disposición, otros olores, un árbol aparecido intempestivamente en nuestro camino, produce importantes modificaciones en los fragmentos con los que reconstruimos las vivencias. Un agujero profundo, una resquebradura de la vereda, en los que antes no habíamos reparado. Hace tambalear nuestro perdido equilibrio y nos da la impresión de estar siempre viajando por lugares inexplorados.
A la izquierda, una casa desocupada, ventanas trisadas, por las que se podían ver restos de un jardín olvidado, paredes carcomidas y todo el espacio cubierto de polvo, incluso ramas de un árbol estático, permanecían, rígidas por el interior. Haber visto más, sería ficción. Más adelante, la misma casa, llena de liliums, astromelias y tulipanes. Esperamos en la entrada. Un hombre de cincuenta y dos años, vestido con elegancia y perfumado, salió a nuestro encuentro. En el interior de su hogar, aparecieron múltiples fotografías de diferentes poetas, una radio antigua reproducía el concierto triple de Beethoven. Avanzamos por un pasillo y nos adentramos en su historia. Descubrimos una pequeña habitación perfumada. Conscientes de que asistíamos a una ceremonia íntima, quizás una de las más importantes para mí. Mirábamos sobrecogidos un documental, único registro de su vida, en ese momento. El documento había sido elaborado por un profesor de la Universidad de Playa Ancha. Observábamos la biblioteca, la gran ventana y una lámpara, sentados en la orilla de su cama.
El poeta y profesor Sergio Hernández, hacía clases a niños en la Escuela México, donde están los murales de Siqueiros y Guerrero. También hizo clases de literatura a jóvenes en la Universidad del Bío Bío. Caminábamos junto a él esa tarde: Aldo, Carola, Ayline, nuestra compañera cubana que por poco olvido su nombre y yo. Íbamos a conocer su lugar de trabajo en la facultad. Por el camino se fue recitando. Nosotros filmábamos, como intentando capturar su aura, su voz y su poesía.
Chillán, parece dormido. Golpeamos las puertas, por largo rato en la escuela y en los museos, golpeamos como desesperados, como quejándonos, finalmente, golpeamos con rabia y como súplica. Discutimos con un lugareño del pésimo turismo de la ciudad. Estos feriados son oportunidades patrimoniales, escuché decir a alguien que estaba cerca mío, le hice un gesto de aprobación y señalé que era inaceptable encontrar cerrados los museos de Claudio Arrau y Gonzalo Rojas, por supuesto que ignoraba el letrero que señalaba que por fiestas patrias, estarían cerrados todos los museos y en un acto egoísta, obviamos también el derecho a celebrar de los funcionarios públicos. Nos fuimos indignados mascullando que era el colmo y otras cosas más. No nos asomamos siquiera al museo de Bernardo O’Higgins, después de eso, pensamos, no había más que ver.
A Víctor y a mí, no nos interesan los símbolos militares, es por eso que pasamos por alto el museo de los Cousiño, la entrada a la marina de infantería; tampoco nos gusta la parada militar. En relación a ella, solo nos importa ver la entrada de los pueblos originarios con sus respectivos instrumentos y vestimentas.
Avanzamos en dirección al Teatro Municipal, descubrimos un sitio eriazo. Un gato saltó de improviso por la pandereta. Más allá, vimos un abedul y un puesto de papas fritas y completos, que exhibía el valor de las colaciones en un cartel parchado y con letra caligráfica. Entramos. No recuerdo cuánto rato estuvimos en ese lugar, debió ser harto, porque salimos y estaba oscuro, tan oscuro que evoqué la mina “El Chiflón del Diablo”, el silencio y la antorcha apagada del día anterior. Ya nada es como antes, reflexiono solo para mí.
Caminamos por la pequeña alameda, tomados de la mano. Topamos con el mercado, iluminado apenas, los asientos de fardo, el techo de totora, el consomé de pava y la cara de Sergio Hernández iluminada. Dejé pasar, una a una las imágenes. Un ímpetu de alegría se apoderó de mí. Luego ¡No pude haberlo imaginado todo!, pensé con nostalgia. Todo cercado con paredes de cemento, el techo blanco, como hospital, la bulla, tanta gente y de nuevo el ruido, interponiéndose a la memoria. Cierro los ojos y vuelvo al mercado, pero al de mis primeros recuerdos, comí en silencio, no quería que mi torpeza incomodara al poeta y nos dejara de hablar. ¿Dónde estaba ahora su poesía?, ¿Qué pasó con mi propia historia?... “Ay de mí, ay de mí, algo me dice que mis recuerdos no son más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orilla, una pequeña nube pasajera” (CF “Hay un día feliz” N. Parra). Abrí los ojos y como una aparición violenta, se impuso un montón de cemento, puestos de comida todos iguales, personas enloquecidas, captando clientes y una librería en el segundo piso, que permanecía cerrada, quién sabe desde cuándo. Tuve que huir, era necesario si quería aún conservar mi memoria.
La huella de los trenes, señalando el camino hacia la pérgola, el piso de tierra y el ciruelo de la plaza ¡debían existir! Él nos mostró el árbol y nos dijo que había sido la fuente de inspiración de su poema El canceroso. El tren no lo tomamos ni para esta oportunidad, ni para mis recuerdos de 2005.
Decidimos investigar a Sergio Hernández como poeta de estudio para el trabajo final de la asignatura de poesía chilena e hispanoamericana. Lo elegimos porque vivía en Chillán, tierra de poetas y para acceder a él, debíamos viajar y la aventura nos entusiasmaba a todos. Lo elegimos por underground y por ser profesor. Finalmente, lo elegimos por creernos disidentes y por la cara de impresión de la profesora Alfonsina Bravo, quien trató de persuadirnos para que el poeta elegido: “fuera más conocido y así nuestro trabajo tuviera mayor alcance”. Nos sugirió que estudiáramos a Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Violeta Parra. A la gran Stella Díaz Varín, no la conocía, porque no la mencionó.
Perseveramos todos los del grupo: Aldo, Ayline y nuestra amiga Carolina, quién nos habló por primera vez de su profesor Sergio. Lo elegimos por la posibilidad de viajar e ir a su encuentro. Finalmente, creo que lo elegí por el único poema que conocía en ese entonces, más tarde leeríamos la totalidad de su obra. A mí me bastó Acuario para interesarme en su poesía. A las siete de la mañana estábamos en la estación. Llevábamos un termo con café, galletas, la máquina filmadora, que nos conseguimos, luego de jurar que la cuidaríamos como si fuera nuestra. Eso último no lo pude haber dicho yo, hubiera perdido todo crédito. Íbamos con un cuaderno que fuimos pasándonos por el bus. Todos quedamos en asientos diferentes. ¿A quién elegirías para preservar la especie? Vi a Aldo contestar la pregunta. Luego el cuaderno me llegó a mí: “¿Cuál de estos personajes elegiría para compartir un café? La pregunta me condujo a tantas posibilidades de acción, misterios y pasiones que me turbó el viaje entero.
Ay del camino a su lado por la alameda. Su voz y de nuevo, su infancia, el acuario, sus adivinanzas y la tiza en la memoria. Camino a su lado por un tiempo distante; escucho su poesía por el camino y aun cuando todo mi propósito era mantener algún elemento de ese íntimo espacio que me había construido, no pude dar con la dirección de su casa. Nadie lo recuerda ya. Pregunté a jóvenes y ancianos. La Iglesia de las Carmelitas de estilo gótico que parecía castillo, no estaba funcionando, dijeron que luego del terremoto del 27 de febrero, había quedado en ruinas y así lo comprobamos. Paredes oxidadas, grietas y un gran candado en la reja que dejaba atrás la posibilidad de crear un nuevo recuerdo. Paseamos por la ruidosa plaza, olor a anticucho chamuscado, un terremoto derramado en una mesa, olor a pipeño y empanadas. Empuño mi pañuelo, debo contagiarme de alegría y salir a bailar cueca, como sea, como me salga. A lo lejos y en la plaza, un niño observa el alambrado, mira su volantín chileno, el que se le fue cortado por la ventolera. El niño es peruano, lo sé porque lo oigo hablar. Nos miramos. Su hermana está vestida de china. Es una imagen preciosa, aunque algo triste.
Voy descendiendo con mi antorcha encendida por la mina Chiflón del diablo. A lo lejos se oye la voz del guía que nos habla de la vida de los mineros, el trabajo y la oscuridad que ciega los ojos. Continúa: “Estar apagado, es una de las situaciones más peligrosas dentro de la mina, hay que quedarse donde se está y esperar que te alumbre otro compañero”. El minero guía nos pide que apaguemos nuestras antorchas, Víctor y yo, quedamos a tientas con la sola consciencia de que nos pertenecemos, aunque a veces esta se diluye. Un pesar me invade, la luz de la linterna que nunca fue una antorcha, ilumina ahora el cementerio por donde caminamos. Llevo rosas en mis manos, pasamos por los mausoleos de Gonzalo Rojas, Claudio Arrau, Eduardo “Lalo” Parra, Ramón Vinay y Marta Colvin, entre otros. Con extrañeza noté que faltaba el profesor y poeta Sergio Hernández. Con la misma extrañeza, recibí la noticia de que nadie lo conocía. Ni adultos mayores, ni jóvenes, tampoco niños. Quiero pensar que el rango de personas que entrevisté no es significativo.
Cuando preguntamos por qué el poeta Sergio Hernández, no aparecía en el mural, ni en el pasillo de los mausoleos de los grandes personajes de Chillán, la respuesta que obtuvimos fue desconcertante. -¿Quién dicen que fue Sergio Hernández? – dirigiéndose a nosotros. En el acto repliqué: “Fue uno de los poetas chillanejos más importantes. Es una vergüenza que no se conozca”. Usé el reflexivo se, para atenuar mis palabras. Buscamos en un libro gigante, en donde aparecían millones de patios, su nombre, hasta que dimos con él. Estaba en Los Encinos poniente, patio 1, en el sector norponiente del Cementerio Municipal. Este gesto me hizo recordar la búsqueda de la poeta Cesárea Tinajero, en la obra de Roberto Bolaño “Los detectives salvajes”.
En una íntima ceremonia dejamos las rosas que le llevamos y leímos su poesía. Víctor y yo, nos batimos a duelo con sus adivinanzas. Se hizo de noche y tenía mi corazón apretado. Salimos del recinto, un parlante emitía un reggaetón indeseable. Afortunadamente, le siguió la cueca del guatón Loyola. En un acto de justicia, fui por el camino de regreso, interrumpiendo mis palabras, para decir en voz alta su nombre. Me fui camino abajo, camino arriba, llamándolo, quizás gritando Sergio Hernández. Recité: Soy solo profesor, Está bien, Es tan profundo, lluvia y Chillán. Creí verlo en todas las esquinas por donde caminaba, escribí su nombre con tiza en un banco y en un árbol de la plaza y pensé que de tanto nombrarlo, toparía, como un sueño, con su imagen frente a mí, al menos con alguien que me dijera: ¿Usted lo conoció?