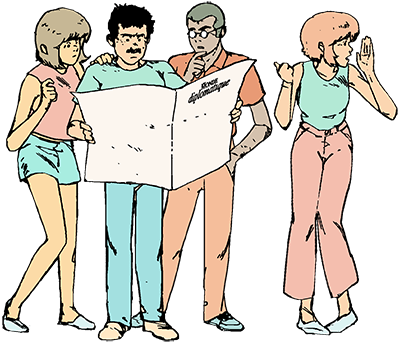La hora de Jesús
Una de las primeras novelas escritas por García Márquez lleva por título “La mala hora” (1962), en alusión a ese tiempo fatídico en que todo empieza a irse por el despeñadero, hasta que la bucólica existencia de un pueblo se convierte en pesadilla. De este modo el autor recrea un argumento arquetípico en la literatura: la constante amenaza de la tragedia. Queramos o no, y al igual que a los personajes de la novela, a todos “nos llega la hora”, sin importar si ello obedezca a responsabilidades personales o a causas insospechadas e inmanejables. Pero no todo es tragedia, pues no sólo somos alcanzados por “la mala hora”, sino también por las horas de gloria. Ya sea el nacimiento de un hijo, ya sea la realización de un sueño largamente esperado, son momentos de júbilo que marcan una diferencia esencial en la pesada cronología del tiempo, y por lo general se acompañan del aplauso y reconocimiento público. Las horas de gloria colman de sentido la vida, permitiéndonos gozar ese esquivo sentimiento de plenitud que llamamos felicidad. Al Hijo de Dios también le llega la hora de la gloria, y así lo consigna el evangelista San Juan en palabras del propio Jesús: “Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado” (Jn, 12, 23). Pero qué diferencia existe entre esa hora de gloria y las nuestras. Y de qué manera aquella diferencia fundamental interpela y desafía nuestros modos de ser y actuar, tanto en la vida ciudadana como dentro de la propia Iglesia.
¿Era necesaria la cruz de Jesús?
Paradójicamente la hora de gloria de Jesús coincide con lo que para nosotros sería una mala hora, es decir, el tiempo ineludible de la cruz, del escarnio público y la entrega de la propia vida del modo más indecoroso que podía existir en la sociedad romana de aquella época. En su hora de gloria no hay aplausos, ni felicitaciones, tampoco el sentimiento de plenitud de sentido vital. Al contrario, largas horas de macabra tortura, traición, abandono de los amigos y una agonía del alma dejan al descubierto un modo muy diverso de comprender la gloria, al menos para una cultura como la nuestra, instalada en lo que los sociólogos Michel Maffesoli y Gilles Lipovetsky llaman coincidentemente “presentimos dionisiaco”, búsqueda frenética de la satisfacción inmediata de los sentidos, más allá de toda ética, más allá del bien y del mal (Nietzsche). Ahora bien, por qué la insistencia de Jesús en la cruz. ¿Estamos acaso en presencia de un Mesías amante del masoquismo o, peor aún, ante un Padre Dios incapaz de conmoverse por el dolor de su hijo?
Ni masoquismo, ni sadismo. Jesús no va a la cruz como si fuese un super-hombre a quien nada le puede dañar, pero tampoco como víctima de una divinidad enfermiza por partida doble, sadomasoquista. La cruz de Jesús es consecuencia y testimonio de una vida plenamente coherente en sus dichos y palabras. El anuncio del Reino, en directa oposición al modo en que las autoridades religiosas han venido manipulando la Ley de Moisés (Cf. Mt 23, 1ss), le convierten en una persona molesta y altamente peligrosa para el status quo. Jesús enseña con la autoridad y la libertad de quien vive lo que anuncia, pero además denuncia públicamente la perversión y maldad de quienes se valen de sus investiduras para aprovecharse del pueblo (Cf Mt 23, 5), y deja en claro que Dios tiene especial predilección por los pecadores y los pobres. Ningún profeta había expuesto antes que él, con tanta fuerza y claridad, la relatividad de todas las estructuras e instituciones humanas, dejando en claro que “el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado” (Mc 2,27).
Un Mesías demasiado molesto
Quienes pretendían usar a Dios como argumento para perpetuarse en el poder y continuar adelante con sus malas prácticas, encuentran en Jesús la piedra de toque que les impide seguir anclados en un sistema de abusos que contradice totalmente las promesas divinas. Jesús se vuelve peligroso, y es lo que mueve a Caifás a decidir quitarle del camino: “es preferible que muera un solo hombre por el pueblo, a que toda la nación sea destruida” (Jn 11,50). Jesús muere a manos de una multitud enceguecida, hábilmente manipulada por autoridades religiosas que han permitido y consentido una sociedad en donde el prestigio de las instituciones, junto al peso de la tradición, importa más que las personas, y en donde los encargados de poder se entienden y viven como el mejor lugar para los privilegios. Y así, muriendo, deja en evidencia la contradicción en que vive aquel mundo, pues el bandido es preferido antes que el inocente, el hombre perverso se enorgullece del triunfo sobre el justo, la Ley se manipula a favor del abuso, Dios es convertido en un ídolo en cuyo nombre se asesina a su propio hijo, y la religión se instrumentaliza para excluir o esclavizar a quienes se debiese servir y liberar. La muerte de Jesús es la hora en que Dios juzga la historia, pero no tomando palco ni poniéndose del lado del poder, sino implicándose totalmente y tomando partido por las víctimas. ¿De qué manera esta hora de Jesús interpela también nuestro modo de ser ciudadanos, en un contexto de nuevos escándalos políticos, económicos y eclesiales? Es cierto que la pregunta se articula desde casos concretos, pero también desde la convicción de que los casos salidos a la luz obedecen a la costumbre, más que rancia e instalada, de separar los valores profesados de las acciones que finalmente concretamos.
Interpelación a quienes revisten autoridad y poder
Si hay algo que queda en claro en la cruz de Jesús es la virtud por antonomasia. No estamos ante el hombre justo que vive la mayoría de las virtudes esperables en quien tiene conciencia de ser el Mesías de las promesas divinas, sino todas ellas. Y como ya se ha señalado, no las vive cual autómata que camina hacia su destino ciego, sino como el hombre libre que es, siempre dispuesto a pagar el precio que sea por mantener su fidelidad a la voluntad de Dios, que por lo demás suscribe a cabalidad y en plenitud de conciencia. Es a esto a lo que llamamos convicción, coherencia y consecuencia en dichos y hechos. Es este el origen y fundamento de su virtud. Y a fin de cuentas, es lo que redunda en abundancia de gloria justamente en la hora en que los hechos pareciesen negar toda posibilidad de gloria. ¿Y no es esto precisamente lo que hemos venido olvidando, o convenientemente silenciando, en nuestras relaciones ciudadanas y en el modus operandis de las instituciones, incluida la propia Iglesia en su dimensión humana y visible?
Cuando la virtud se hace hábito se convierte en ética, es decir, en un modo de ser y actuar en concordancia con nuestra identidad. Y lo que se espera de un servidor público o de quien detenta autoridad, ya sea política o religiosa, no es que sea santo, sino que al menos esté a la altura del piso ético mínimo exigido para tal investidura. En otras palabras, en quien reviste autoridad “la hora de la gloria” no puede ser desconectada de “la hora de la cruz”, que no es otra cosa que cultivo de las virtudes y fidelidad al encargo. Cuando separamos gloria de cruz, entonces la ética tiende a volverse como un chicle que estiramos y estiramos, para acomodarla al propio interés, hasta que finalmente se corta, y entonces la gloria se convierte en lo que García Márquez llamó “la mala hora”, ese tiempo nefasto en que todo comienza a desplomarse.
El desplome de instituciones y personas causa enorme daño social, pues se pone en duda la capacidad de una nación para articularse desde valores y principios democráticos. Las dictaduras militares descansan en dicha sospecha, pero también lo hacen las dictaduras económicas que ensalzan lo privado por sobre lo público. De ambas distorsiones sobran ejemplos, y junto a ellas contamos igualmente con ejemplos de personas, instituciones y naciones que han logrado reencontrarse con el fundamento ético del poder, al punto de convertirlo en instrumento y medio para el desarrollo y promoción de los ciudadanos. Y en esto Chile tiene ahora la oportunidad de renunciar a la dictadura del abuso de poder, y avanzar hacia una mejor democracia. Todos tenemos esta oportunidad. Y a quienes creemos en Dios, nos apremia además el imperativo religioso de anunciar y testimoniar “la hora de Jesús”, es decir, que la coherencia de una vida virtuosa, incluso martirial, es lo que sostiene en pie a hombres e instituciones. Al final de cuentas, una gloria sin cruz no es más que el preludio de una mala hora.
P. Humberto Palma Orellana
Profesor Facultad de Educación Universidad Finis Terrae