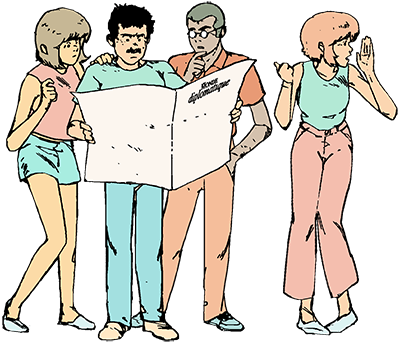Hay un momento silencioso pero decisivo en que la educación deja de ser un proyecto colectivo y comienza a comportarse como un mercado. No ocurre de golpe ni por una sola reforma. Ocurre cuando el lenguaje cambia y, con él, cambian las decisiones: estudiantes transformados en “usuarios”, familias en “clientes”, escuelas en “oferentes” y directivos en “gestores”. Ese desplazamiento semántico no es inocente: anuncia una mutación más profunda, donde la educación deja de pensarse como derecho social y comienza a administrarse como bien de consumo.
En ese nuevo escenario, el clientelismo no es una patología marginal ni una desviación ocasional del sistema. Es un mecanismo funcional. Cuando las escuelas compiten por matrícula, financiamiento y supervivencia presupuestaria, las decisiones pedagógicas pierden centralidad. Importa más sostener posiciones, proteger redes, administrar conflictos y cuidar indicadores que garantizar procesos formativos de largo aliento. Como advierte Pierre Bourdieu (1998), los sistemas sociales tienden a reproducir relaciones de poder bajo la apariencia de neutralidad técnica; en educación, esa neutralidad suele presentarse bajo el nombre de “gestión”.
A esta lógica se suma un rasgo propio del comportamiento político posmoderno: la primacía de la imagen por sobre la profundidad. La política educativa como otras políticas públicas comienza a organizarse más en función de la visibilidad, el impacto comunicacional y la rentabilidad simbólica que de la consistencia pedagógica o la transformación estructural. La escuela se convierte así en un objeto de marketing: se celebran resultados parciales, se exhiben cifras descontextualizadas, se producen relatos de éxito rápido que circulan mejor en redes sociales que en comunidades educativas reales. Como señala Zygmunt Bauman, en la modernidad líquida lo duradero incomoda y lo profundo pierde valor frente a lo inmediato y lo visible.
El discurso de la calidad educativa aparece entonces como promesa redentora. Se multiplican estándares, indicadores, protocolos, sistemas de aseguramiento y rankings. Influenciados por organismos internacionales y por la racionalidad del New Public Management, estos modelos prometen eficiencia, transparencia y mejora continua. Sin embargo, cuando se implantan en contextos atravesados por lógicas clientelares y comunicacionales, la calidad se convierte en escenografía institucional: se cumple para mostrar, no para transformar.
La evaluación deja de ser herramienta pedagógica y se transforma en moneda de cambio. Los indicadores se administran políticamente; los resultados se exhiben como trofeos de gestión; los fracasos se relativizan o se explican por el “contexto”. Como señala Stephen J. Ball (2003), la performatividad en educación produce una cultura de la simulación, donde lo relevante no es enseñar mejor, sino parecer eficaz frente a sistemas de control, auditoría y comparación.
En su versión más radical, este proceso deriva en un neoliberalismo educativo extremo, que ya no busca reformar la educación pública, sino reconfigurarla como un servicio tercerizado. El Estado deja de ser garante del derecho a la educación y pasa a operar como comprador, evaluador o supervisor de servicios educativos provistos por terceros. La escuela pública se precariza, se fragmenta y se vuelve prescindible; su continuidad depende de contratos, resultados y conveniencias políticas. La educación deja de ser una responsabilidad indelegable y se transforma en un servicio externalizable, sujeto a lógicas de costo, eficiencia y reemplazo.
El impacto más profundo de este modelo lo sufre la educación pública. Allí donde la escuela debería ser espacio de igualdad, cuidado y construcción de lo común, la lógica del consumo justifica el ajuste permanente: despidos normalizados, equipos precarizados, proyectos pedagógicos interrumpidos, comunidades fragmentadas. El clientelismo no corrige estas tensiones; las administra políticamente, decidiendo qué escuelas se sostienen y cuáles se abandonan según el costo político del momento. En palabras de François Dubet (2002), cuando la institución pierde coherencia normativa, la experiencia escolar se vuelve injusta incluso antes de evaluar resultados.
Todo esto configura una situación particularmente grave: la ausencia del Estado docente. No se trata de un Estado que interviene demasiado, sino de un Estado que renuncia a su rol pedagógico, que delega, fragmenta y terceriza sin construir un proyecto educativo común. Un Estado que regula sin educar, que evalúa sin acompañar y que administra sin asumir responsabilidad política por los trayectos educativos de niños, niñas y jóvenes.
Hablar de calidad sin hablar de clientelismo, de marketing político y de tercerización es, por tanto, un ejercicio de simulación. No puede haber calidad donde no existe justicia organizacional; no puede haber mejora donde el mérito es secundario; no puede haber proyecto educativo donde la pedagogía está subordinada al cálculo político y comunicacional. Como advertía Paulo Freire (1970), la educación nunca es neutral: o reproduce el orden existente o contribuye a transformarlo.
Desde esta perspectiva, el clientelismo educativo puede definirse como una práctica político-administrativa mediante la cual cargos, recursos, beneficios o decisiones pedagógicas se asignan no en función del mérito, la evidencia o las necesidades educativas, sino según lealtades políticas, afinidades personales o redes de poder. En la educación pública, esto no es un fenómeno anecdótico: impacta directamente la gestión escolar, la convivencia institucional y el derecho efectivo de estudiantes a aprender en condiciones de dignidad y justicia.
Esta lógica se expresa también de manera estructural en la expansión sostenida de la educación particular subvencionada, que crece en número y cobertura en desmedro de la educación pública. No se trata únicamente de una preferencia familiar “libre”, sino del resultado de un diseño institucional que incentiva la competencia, desplaza el financiamiento basal y naturaliza el cierre, debilitamiento o abandono de escuelas públicas. Allí donde el Estado debería fortalecer lo común, termina delegando la educación a un cuasimercado, donde el clientelismo y el marketing político actúan como lubricantes del sistema.
Recuperar la educación como bien público exige una renovación profunda del Estado docente. No un retorno burocrático ni autoritario, sino un Estado pedagógico, democrático y presente, capaz de sostener proyectos educativos de largo plazo, proteger a sus comunidades escolares y garantizar que niños, niñas y jóvenes no sean tratados como consumidores, sino como sujetos de derecho y de futuro.
No se trata solo de defender la educación pública: se trata de reconstruir su sentido, porque sin un Estado docente activo, ético y pedagógicamente comprometido, no hay calidad posible, no hay justicia educativa y no hay democracia que se sostenga en el tiempo.
El clientelismo educativo, cuando se instala como lógica dominante, no solo redefine la relación entre escuela y familia, sino que reconfigura profundamente las subjetividades que la habitan. La educación deja de comprenderse como un derecho social y pasa a experimentarse como un bien de consumo, produciendo lo que Ball (2003) denomina el sujeto neoliberal: un individuo que se concibe a sí mismo como cliente, evaluador permanente del servicio recibido y legitimado para exigir satisfacción inmediata.
En este marco, el apoderado deja de asumirse como corresponsable del proceso formativo y adopta una posición de consumidor con derechos unilaterales. Como advierte Apple (2006), la mercantilización de la educación desplaza la autoridad pedagógica y la sustituye por una lógica de mercado, donde el valor de la enseñanza se mide por la satisfacción del usuario y no por su sentido formativo. El docente, en consecuencia, deja de ser reconocido como profesional del saber y es progresivamente reducido a la condición de prestador de servicios, subordinado, permanentemente evaluado y expuesto a la deslegitimación.
Este desplazamiento tiene efectos directos y profundos en la convivencia escolar. Cuando la autoridad pedagógica es erosionada, el conflicto deja de ser procesado pedagógicamente y comienza a expresarse como violencia. Dubet (2010) sostiene que cuando las instituciones pierden su capacidad de producir sentido compartido, los sujetos recurren a la confrontación directa como forma de regulación. En la escuela atravesada por lógicas clientelares, la queja, la amenaza y la descalificación se normalizan como mecanismos legítimos de presión hacia el profesorado.
Los estudiantes no son ajenos a esta dinámica. Observan cómo los adultos disputan con la escuela desde una lógica transaccional y aprenden que el respeto, el límite y la autoridad son negociables. Como plantea Bourdieu (1997), la autoridad pedagógica no se sostiene únicamente en normas formales, sino en un reconocimiento simbólico que, una vez debilitado, habilita conductas de desacato, resistencia y confrontación. Así, el estudiante-cliente internaliza que desafiar o desobedecer es legítimo cuando percibe que el “servicio educativo” no satisface su expectativa inmediata.
A esta dinámica se suma un elemento institucional clave: la fragilización del respaldo directivo. En contextos de competencia por matrícula, rendición de cuentas y presión por resultados, muchas escuelas optan por evitar el conflicto con los apoderados, incluso a costa de no proteger al docente. Sisto y Fardella (2011) describen este fenómeno como una forma de precarización simbólica del trabajo docente, en la que la autoridad profesional se diluye y el profesorado queda expuesto a presiones sociales y administrativas sin redes de apoyo reales.
Desde esta perspectiva, la violencia hacia el docente no puede ser comprendida como un problema individual ni como una falla conductual aislada. Es, como advierte Foucault (2007), un efecto de determinadas racionalidades de gobierno que reorganizan las relaciones de poder. El clientelismo educativo produce condiciones estructurales en las que la violencia explícita o simbólica se vuelve posible, tolerable e incluso funcional al sistema.
En síntesis, cuando la educación es gestionada bajo lógicas clientelares, se degrada el vínculo pedagógico, se debilita la autoridad docente y se habilitan prácticas de violencia provenientes tanto de apoderados como de estudiantes. Recuperar la educación como derecho social y la escuela como institución ética y comunitaria no es solo una decisión técnica, sino como sostiene Freire (1997) una opción política imprescindible para restituir la dignidad del acto educativo y proteger a quienes enseñan.
Esta violencia ejercida desde el apoderado no se manifiesta únicamente en episodios aislados de agresión verbal. Con creciente frecuencia, adopta la forma de una persecución sistemática y multicanal hacia los docentes. En el contexto clientelar, el apoderado-consumidor se siente legitimado para impugnar, vigilar, denunciar y hostigar al profesorado cuando percibe que el “servicio educativo” no se ajusta a sus expectativas subjetivas o a los intereses inmediatos de su hijo o hija (Ball, 2003; Apple, 2006).
Dicha persecución se expresa mediante denuncias reiteradas, reclamos administrativos, exposición en redes sociales, amenazas de judicialización y apelaciones constantes a instancias superiores, muchas veces carentes de sustento pedagógico o proporcionalidad, pero con un alto impacto emocional, profesional y laboral. Como advierte Dubet (2010), cuando la institución escolar pierde legitimidad simbólica, el conflicto deja de resolverse internamente y se desplaza hacia arenas externas de confrontación, donde predomina la lógica del castigo por sobre la del diálogo educativo.
Este tipo de violencia resulta especialmente grave porque no requiere contacto físico para producir daño. Se trata de una violencia simbólica e institucional que desgasta, intimida y silencia al docente, generando autocensura pedagógica y temor a ejercer la autoridad profesional. Bourdieu (1997) señala que la violencia simbólica opera precisamente cuando se naturaliza y se ejerce bajo la apariencia de legitimidad, en este caso, amparada en el discurso de los supuestos “derechos del consumidor educativo”.
Asimismo, la ausencia o debilidad del respaldo institucional profundiza esta persecución. Cuando los equipos directivos priorizan la satisfacción del apoderado por sobre la protección del docente, se consolida lo que Sisto y Fardella (2011) denominan precarización subjetiva del trabajo docente: un escenario en el que el profesor queda individualizado, expuesto y vulnerable frente a presiones externas permanentes.
En consecuencia, esta persecución no puede ser interpretada como un exceso individual del apoderado, sino como un efecto estructural del clientelismo educativo, que transforma la relación pedagógica en una relación de poder asimétrica y habilita formas persistentes de violencia contra quienes enseñan. Como advierte Freire (1997), cuando la educación pierde su sentido ético y político, el diálogo es reemplazado por la imposición, y la autoridad pedagógica por la coerción.
Lo que se ha descrito no es una deriva inevitable ni un daño colateral menor: es el resultado de una falta persistente de claridad política en quienes ayer y hoy (salvo honrosas excepciones) conducen la educación pública. Ministros, alcaldes, directivos de DAEM y de los Servicios Locales de Educación han optado por acción u omisión por administrar el sistema desde una lógica clientelar, comunicacional y defensiva, en lugar de asumir con convicción el mandato histórico de defender, fortalecer y proyectar la educación pública como columna vertebral de la democracia. En esa ambigüedad, la educación pública ha sido empujada a un lugar residual: se la tolera mientras no incomode, se la ajusta cuando estorba y se la abandona cuando deja de ser rentable política o simbólicamente.
La ausencia de un proyecto claro de Estado docente ha permitido que el clientelismo sustituya a la pedagogía, que el marketing reemplace a la política educativa y que la gestión se imponga como técnica neutral, ocultando decisiones profundamente ideológicas. Así, la educación pública ya no se gobierna desde la pregunta por el sentido, la justicia o el futuro común, sino desde el cálculo de costos, el control del conflicto y la administración del daño. No es casual que, bajo esta lógica, se naturalicen los cierres, la precarización laboral, la fragmentación institucional y la violencia hacia quienes sostienen cotidianamente la escuela.
Persistir en este rumbo equivale a renunciar explícitamente a la educación pública como proyecto civilizatorio. Porque una educación tratada como residual produce ciudadanía residual; una escuela debilitada produce democracia frágil; un Estado que no protege a sus docentes ni a sus comunidades escolares termina educando para la desconfianza, el individualismo y la desigualdad. La pregunta, entonces, ya no es técnica ni administrativa: es política y ética. O se recupera la educación pública como derecho social, bien común y responsabilidad indelegable del Estado, o se acepta con plena conciencia su reducción a un servicio mínimo, administrado por conveniencia y abandonado a su suerte.
Defender la educación pública hoy no es un gesto nostálgico ni corporativo: es una decisión de futuro. Exige romper con el clientelismo, abandonar la simulación y asumir, con claridad y valentía, que sin una educación pública fuerte, digna y pedagógicamente orientada, no hay cohesión social posible, no hay igualdad sustantiva y no hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo.
Bibliografía
Apple, M. W. (2006). Educación, mercado y Estado: La privatización y el ataque a lo público. Madrid: Morata.
Ball, S. J. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy, 18.
Bauman, Z. (2007). Vida líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Dubet, F. (2002). El declive de la institución. Barcelona: Gedisa.
Dubet, F. (2010). Sociología de la experiencia. Madrid: CIS.
Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978–1979). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra Nueva.
Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos Aires: Siglo XXI.
Sisto, V., & Fardella, C. (2011). Nuevas regulaciones del trabajo docente en Chile: Discurso, subjetividad y resistencia. Psicoperspectivas.
Arnoldo Macker Aburto
Profesor, Magister en Gestión Educacional, Magister en Educación, Dr (ando) en Ciencias de la Educación.