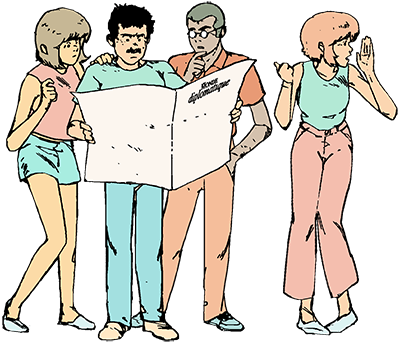Dedicado a Felipe Risco Cataldo
Domingo 27 de octubre de 1985. Calles despobladas por la alta temperatura, pero también por el temor de perder la vida en cualquier esquina. Por eso, la casa parecía el lugar más seguro y en familia mirábamos el partido de la Roja frente a Perú, por el repechaje sudamericano rumbo al Mundial de México 1986.
El inicio del encuentro fue de ensueño, porque no habían pasado ni siquiera los primeros quince minutos y ya les llevábamos tres a cero a nuestros vecinos del norte. Asimismo, Pedro Carcuro vociferaba en la intervenida señal de la televisora estatal que los goles chilenos provenían de Europa, debido a las furibundas estocadas de Jorge Aravena del Valladolid de España, Hugo Rubio del Málaga del mismo país y Alejandro Hisis del OFI de Grecia. ¿El relator habrá querido hacer un guiño a los compatriotas que estaban obligadamente en el extranjero?
El “guardián” peruano Eusebio Acasuzo tuvo que ser remplazado por Ramón Quiroga a los veinticuatro minutos del primer tiempo, en uno de los episodios más singulares de la historia del fútbol. Unos pocos meses atrás, el mismo Acasuzo había sido figura en los dos partidos eliminatorios ante la Argentina de Maradona, que posteriormente se consagraría campeona mundial en México ’86. Por ello extrañó su nefasta actuación en Santiago, a tal punto que los mismos peruanos acusaron al arquero de venderse a cambio de seis mil dólares. Las cuarenta mil personas que asistieron al Estadio Nacional agradecieron irónicamente la “ayudita”, a través de un cántico típico de esos años: “Acasuzo, amigo, el pueblo está contigo”.
El resultado se selló con un 4-2 y cuando el árbitro uruguayo José Luis Martínez finalizó el compromiso abracé a mis padres y todos rompimos en llanto, quizás como una forma de liberar tanta angustia contenida por el crudo contexto social y político que vivíamos.
Minutos después salí con mi pelota plástica del mapamundi a buscar a los amigos del barrio para jugar un partidito. Unas casas más allá de la mía estaba la del Lucho, que salió inmediatamente apenas escuchó mi llamado. Enseguida golpeamos la puerta de la casa del Pato, luego la del Pipe, la del Monchi y por último la del Nano. Así, en sólo cinco minutos nuestra alineación ya estaba lista.
Ese día estrenamos un juego de camisetas de seda a listas, que nos habíamos comprado en Deportes Player con la plata de la venta de cartones, diarios y botellas. Las poleras eran de color verde y todos teníamos nuestros números asignados, pero a modo de broma les dije a los chiquillos: “Yo me pongo la amarilla número 1, apuesto que atajo mucho más que ese tal Acasuzo”. Nunca había jugado en esa posición, porque usaba lentes y me los podían quebrar de un solo pelotazo, pero esta vez me animé. El Lucho me dio sus secretos del puesto, aunque la empresa era bien gigante porque algunos de los cabros del equipo contrario jugaban en la selección de la Población Arauco.
La calle Antofagasta era nuestro reducto y siempre atacábamos en disposición de norte a sur. Aprovechando que no pasaban muchos autos, rayamos con tiza el rectángulo elegido. Sin embargo, en la intersección con la calle San Vicente solía estacionarse un Chevrolet Opala gris de 1978, conducido por un tipo moreno, de bigotes y lentes oscuros. El hombre parecía tan intimidante que no nos atrevíamos a pedirle que se retirara.
Quedamos de acuerdo que la cuneta “era cancha” y los arcos iban a ser los portones de la casa de la Andreíta, la hija de un viejo soplón del barrio, y del amargado Rolando, un rabioso jubilado que solía espantar a los cabros chicos. El partido duraría hasta que nuestras mamás nos llamaran o hasta que sonaran las balas del toque de queda. Finalmente, cuando la pelotita rodaba nos olvidábamos de todo. Hasta del miedo.
Al igual que Acasuzo, en los primeros quince minutos ya me habían hecho tres goles. La providencia de los barrotes del portón me salvó en varias ocasiones, pero no las suficientes para que en el siguiente cuarto de hora los de “la Arauco” me anotaran en una cuarta, quinta, sexta y séptima ocasión. Quizás —me decía a mí mismo— era el castigo por burlarme del arquero peruano. Luego de un rato paramos a comernos unas marraquetas con mortadela y tomate con orégano y a tomarnos unas Coca-Cola que nos regalaron los amigos del camión de bebidas, después de perseguirlos por casi dos cuadras. Algo más descansados y llenitos, fuimos a mojarnos la cara al grifo de la esquina y seguimos con el pichangueo.
En la segunda parte hubo cambio de lado y pensé que en la puerta del amargado Rolando la cosas iban a ser diferentes, pero “La maldición de Acasuzo” se volvió a apoderar de mí, ya que seguiditos llegaron los goles en mi portería: ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince… Ya ni me acuerdo, pero creo que el Monchi anotó el descuento.
Estos cabros de “la Arauco” eran unas verdaderas máquinas y entre las tantas puteadas que recibía de mis compañeros y de la gente que miraba el partido, apenas escuchaba la voz de mi sureño tío Nacho —quien se recuperaba de una operación a la columna en Santiago— que me decía desde el borde de la cancha como un improvisado entrenador: “Ya poh mijito, salga a cortar un centro o achíquele el ángulo al delantero aunque sea. ¿No ve que le están llenando el saco de goles y está dejando mal parado el nombre de la familia?”. El tío Nacho jugó toda su vida al arco y había sido campeón con el Juventus de Requínoa, por eso sabía lo que hablaba.
El Nano y el Pato eran yuntas, pero todo cambió cuando la Andreíta se puso a pololear con el Nano pues ahí como que algo le pasó al Pato. Dicen que esos son celos de amigos y quizás por lo mismo ambos estuvieron a las bravuconadas en todo el partido. Incluso se fueron a las manos y cuando intenté separarlos me llegó un combo que me quebró los lentes en dos partes. El Nano y el Pato abandonaron en medio de la refriega. Aquello me dolió y por eso no les hablé en el resto del año y nunca más los invité a jugar.
Habíamos quedado de acuerdo en que ningún jugador se podía cambiar de posición, pero yo sin lentes no veía nada y para rematar estábamos con dos jugadores menos, aunque como que eso nos motivó. No teníamos nada que perder, así que empezamos a trancar hasta con el ojo y de ahí para adelante nos creímos el cuento de que estábamos jugando una final de Copa Libertadores. A su vez, los cabros de “la Arauco” empezaron paulatinamente a evidenciar su cansancio.
Los goles valían de todos lados, por lo que me avivé en un par de salidas y marqué seis veces consecutivas desde mi arco. El Monchi los enloqueció con sus desbordes endemoniados y sus centros precisos para que el Pipe marcara otras cinco anotaciones al más puro estilo de Pelé en el Mundial de 1958: cabeza, palomita, empeine, muslo y hasta de pechito.
El Lucho era un payaso en la cancha y como a nuestros rivales ya no les quedaban piernas, les colgó unos perros de ropa en la parte trasera de los pantalones. Esto fue muy divertido porque ellos lo persiguieron para pegarle unas chuletas en el trasero, pero el Monchi aprovechó esos espacios para marcar en dos ocasiones y así empatarles a quince. Celebramos con un montoncito y muertos de la risa.
Ya teníamos el partido bajo control, pero en una acción nos distrajimos y se nos escapó el Chimi, uno de los veloces delanteros de “la Arauco”. Increíblemente, estando solo frente al “arco”, mandó la pelota del mapamundi por la ventana de la casa del amargado Rolando, el vecino reconocido por su mal genio.
Yo era el único que no le temía a ese señor malas pulgas, por eso fui solo a pedirle la pelota. Él era imprentero, no tenía hijos y desde pequeño me regalaba dulces. Cuando íbamos a la feria y pasábamos por su casa, siempre le decía a mi mamá: “Qué grande está el Juan Carlitos, señora”. Y cuando crecí me repetía lo mismo: “Oye, que has crecido Juan Carlitos”. Yo lo saludaba amistosamente, pero nunca le dije que no me llamaba así. Quizás me veía como el hijo que nunca tuvo. No lo sé.
Por ese afecto que le tenía, me permití tocar varias veces su timbre y gritar su nombre, pero nadie respondió. Pensábamos que había salido, porque hace unos días nada más lo habíamos visto lanzar unos panfletos por toda la cuadra. Para hacer un poco de hora nos fuimos con los cabros a mi casa a ver Patio Plum en la tele y jugar Atari. Al rato volvimos a pedirle la pelota, pero tampoco pasó nada. La semana siguiente y el otro mes tampoco salió cuando lo llamé. Nadie sabía de él.
Con el tiempo su casa se llenó de maleza, ya no se oían los temas del Canto Nuevo salir de su ventana y las cartas se acumulaban en el antejardín. La gente del barrio comentaba despacio que un Chevrolet Opala gris de 1978 se lo había llevado una madrugada junto con otros dos vecinos. La pelota del mapamundi nunca la recuperamos y ahora, cada vez que regreso al barrio, paso a tocar el timbre de don Rolando.