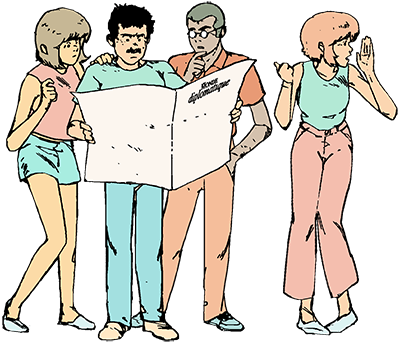El debate sobre los 50 años del golpe de Estado de 1973 ha comenzado a instalarse en la esfera pública. Si bien el plan para la conmemoración de este evento por parte del gobierno ha estado centrado en una mirada de país y democracia hacia el futuro, en estos días, y tras la elección de consejeros constitucionales, la discusión ha pasado a centrarse en el pasado.
Discursos de relativización de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y la reivindicación de Pinochet como estadista por parte del consejero del Partido Republicano, Luis Silva, han revivido las posiciones más duras frente a los hechos desencadenados el 11 de septiembre de 1973. Esta desestabilización de los consensos construidos en la transición en base a comisiones de verdad, judicialización y condena de responsables de crímenes de lesa humanidad, de instituciones y museos de memoria, parecen desvanecerse y banalizarse a la luz de los actuales debates. Sin embargo, las iniciativas culturales y patrimoniales, y particularmente la política nacional de sitios de memoria, ofrecen una vía de materialización y estabilización de los discursos de derechos humanos, los que imposibilitan el olvido sobre las violencias de la dictadura.
Frente a las políticas relativistas y de olvido de la ultraderecha, columnistas importantes como Daniel Matamala han resituado la discusión en uno de los consensos más importantes de la transición post 1998: Pinochet fue un dictador que violó los derechos humanos, se enriqueció ilícitamente y al contrario de lo que se decía en los noventa, no produjo bienestar económico y las transformaciones estructurales que impuso en nuestro sistema económico y de protección social están lejos de ser experimentos exitosos.
Las disputas o batallas por las memorias del Golpe en palabras de Elizabeth Jelin, han enfrentado nuevamente a sectores duros del pinochetismo con el resto de la sociedad civil. En una apuesta de la extrema derecha, por sacar ventaja de la fragilidad de la memoria histórica de una sociedad que, frente a una crisis económica y política, en la última encuesta CERC-MORI ha hecho un giro hacia percepciones positivas y nostálgicas de la dictadura. Si bien no son posiciones abrumadoramente mayoritarias, son muy superiores a las que se tenían hace 10 años atrás. Analistas como Marta Lagos hablan de un fracaso cultural de nuestra democracia y de la transición. La validación de Pinochet y sus colaboradores más cercanos como actores dentro del orden político de las últimas tres décadas es lo que hoy hacen válidas posiciones extremas y estos giros hacia revalorizaciones de la dictadura y la figura de Pinochet.
Si estamos ante los efectos de una derrota cultural, esta no ha sido solo por mantener a los cómplices y promotores de la dictadura en el poder o como interlocutores válidos en la política transicional. En Argentina, a pesar de sus vicisitudes políticas y económicas, no existe nostalgia por la última dictadura; o en un contraste aún mayor, en Uruguay distintas corrientes políticas son capaces de ponerse de acuerdo, y en la marcha del silencio recién pasada, abogar por un nunca más a las violaciones a los derechos humanos y desde sus diferencias comprometerse con la democracia construida desde 1985 hasta nuestros días. En Chile, muy por el contrario, desde los inicios de la transición nos comprometimos con el olvido. En los noventa nadie en los medios o la esfera pública llamaba a la dictadura como tal, se usaban eufemismos como “régimen militar” y para hablar del golpe de Estado sectores conservadores decían “pronunciamiento militar”, las violaciones a los derechos humanos eran “excesos inevitables” e incluso “necesarios”. Hace unos días una periodista del canal público llamó a Pinochet “expresidente” y ha sido denunciada cerca de una centena de veces ante el Consejo Nacional de Televisión por este lapsus ideológico-lingüístico. En un país donde el dictador murió en la comodidad de su hogar sin jamás haber sido enjuiciado o condenado por los crímenes que cometió, no hemos tenido medidas de justicia y reparatorias lo suficientemente fuertes como para situar la dictadura en el lugar histórico que merece, ni hemos construido una ética pública frente a esta parte de nuestro pasado como para imponer pudor y mesura en el pinochetismo, ni tampoco hemos construido un apego y valoración por una democracia que aunque desigual, segregada y excluyente, aún sigue ofreciendo posibilidades de diálogo y mejoramiento de nuestro sistema político.
En este sentido, cualquier derrota cultural no es definitiva mientras la democracia siga siendo nuestro umbral y nuestro contexto de desarrollo político y social. Este punto de inflexión que están significando los 50 años del Golpe, nos está forzando por primera vez a nombrar la dictadura como tal y a Pinochet como dictador. Por primera vez en mucho tiempo y sin tapujos, en medios funcionales al capital se desmantelan los mitos del éxito económico chileno y se ponen los derechos humanos en el centro de los argumentos que combaten los intentos de relativización de la dictadura. El gobierno en una política de Estado que apuesta por la democracia y la imposibilidad de suavizar las violaciones a los derechos humanos ha asumido una política patrimonial de establecer y rescatar lugares de memoria en todas las regiones del país. Así la acción estatal, pero también iniciativas ciudadanas en la persistencia de las memorias de la dictadura construirán una geografía de sitios donde se asesinó, detuvo y torturó a civiles articulando una política de nunca más, que no dependa de las vicisitudes de nuestra contingencia. Es posible que no estemos ante una derrota cultural, sino en un momento de enfrentar nuestra historia de los últimos 50 años y empezar por fin a transitar hacia una democracia con una cultura y espacios públicos que refuercen una política de nunca más y enunciemos el pasado dictatorial, sus horrores y sus perpetradores sin eufemismos y por sus nombres.
Claudio Javier Barrientos y Catalina Raguimán,
Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina UDP.